LENGUA CASTELLANA GRADO 9°
SEMANA 39 Y 40
RECUPERACIONES AÑO 2025
LENGUA CASTELLANA
RECUPERACIÓN GRADO 9°
PAUTAS DE EVALUACIÓN:
Realizar el siguiente taller, escrito a mano en hojas de block tamaño carta, bien presentado y completo.
El taller tiene valor de dos notas:
La parte escrita y la sustentación
Para aprobar la recuperación debe aprobar ambas notas en 3.0
I PARTE
REDACCIÓN Y LECTURA
1. Explique los siguientes tipos de narradores:
a. Narrador omnisciente
b. Narrador en primera persona
c. Narrador testigo
d. Narrador en tercera persona
2. Realice la lectura del texto narrativo: ¿Fue un sueño? de Guy Maupassant ¿Fue un sueño? de Guy Maupassant
Copia y pega el siguiente link en google para acceder al texto:
https://www.literatura.us/idiomas/gdm_sueno.html
Responda de acuerdo a la lectura del texto:
a. Qué tipo de narrador tiene el texto de Maupassant. Explique y sustente su respuesta.
b. Qué tipo de final tiene el texto. Sustente su respuesta
c. Describa los personajes centrales del texto. Analice los aspectos físicos y psicológicos
d. ¿Qué sucede al final de la historia? Analice el final
3. Explique:
a. Explique qué es coherencia y cohesión textual
b. Qué son los conectores y cuál es su función
c. Realice tres ejemplos de cohesión y tres ejemplos de coherencia
II PARTE ARGUMENTACIÓN
1. Qué es argumentar y qué es estrategia argumentativa
2. Escribe de qué trata cada una de las siguientes estrategias y realiza un ejemplo de cada una:
a. Autoridad u Opinión de expertos
b. Propia experiencia
c. Hechos reales
d. Mover emociones
e. Analogía o comparación
f. Ejemplificación
Realiza la lectura del siguiente texto: El cataclismo de Damocles de Gabriel García Márquez y responde:
1. Cuál es la tesis o idea que sustenta el autor
2. Cuáles son las estrategias argumentativas que utiliza para sustentar, señale que tipo de estrategia aplica, recuerde las vistas en clase: estrategia de autoridad, analogía, hechos reales, mover emociones, experiencia propia... Señale cada una en el texto y explique.
3. Qué conclusión se puede extraer del texto.
El cataclismo de Damocles
Autor: Gabriel García Márquez
Gabriel García Márquez pronunció el siguiente discurso el 6 de agosto de 1986, en Ixtapa, México, en el aniversario 41 de la bomba de Hiroshima.
Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sahara, la vasta Amazonía desaparecerá de la faz del planeta destruido por el granizo, y la era del rock y de los corazones transplantados estará de regreso a su infancia glacial.
Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto, y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro a las tres de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, sólo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La Creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas.
Señores presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos:
Esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un desastre cósmico que puede suceder en este mismo instante: la explosión -dirigida o accidental- de sólo una parte mínima del arsenal nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en las santabárbaras de las grandes potencias.
Así es: hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas cuatro toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal, que pende sobre nuestras cabezas como un cataclismo de Damocles, plantea la posibilidad teórica de inutilizar cuatro planetas más que los que giran alrededor del Sol, y de influir en el equilibrio del Sistema Solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear desde su origen, hace 41 años, ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto poder de determinación sobre el destino del mundo.
El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas -si de algo nos sirven-, es comprobar que la preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía más barata que la peste nuclear. Pues con el sólo hecho de existir, el tremendo Apocalipsis cautivo en los silos de muerte de los países más ricos está malbaratando las posibilidades de una vida mejor para todos.
En la asistencia infantil, por ejemplo, esto es una verdad de aritmética primaria. La UNICEF calculó en 1981 un programa para resolver los problemas esenciales de los 500 millones de niños más pobres del mundo, incluidas sus madres. Comprendía la asistencia sanitaria de base, la educación elemental, la mejora de las condiciones higiénicas, del abastecimiento de agua potable y de la alimentación. Todo esto parecía un sueño imposible de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, ese es apenas el costo de 100 bombarderos estratégicos B-1B, y de menos de 7.000 cohetes Crucero, en cuya producción ha de invertir el gobierno de los Estados Unidos 21.200 millones de dólares.
En la salud, por ejemplo: con el costo de 10 portaviones nucleares Nimitz, de los 15 que van a fabricar los Estados Unidos antes del año 2000, podría realizarse un programa preventivo que protegiera en esos mismos 14 años a más de 1.000 millones de personas contra el paludismo, y evitara la muerte -sólo en África- de más de 14 millones de niños.
En la alimentación, por ejemplo: el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos 565 millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable habría costado menos de 149 cohetes MX, de los 223 que serán emplazados en Europa Occidental. Con 27 de ellos podría comprarse los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaría en los próximos cuatro años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena parte del presupuesto militar soviético de 1982.
En la educación, por ejemplo: con sólo dos submarinos atómicos tridente, de los 25 que planea fabricar el gobierno actual de los Estados Unidos, o con una cantidad similar de los submarinos Typhoon que está construyendo la Unión Soviética, podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra parte, la construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harán falta al Tercer Mundo para atender las demandas adicionales de la educación en los 10 años por venir, podrían pagarse con el costo de 245 cohetes Tridente II, y aún quedarían sobrando 419 cohetes para el mismo incremento de la educación en los 15 años siguientes.
Puede decirse, por último, que la cancelación de la deuda externa de todo el Tercer Mundo, y su recuperación económica durante 10 años, costaría poco más de la sexta parte de los gastos militares del mundo en ese mismo tiempo. Con todo, frente a este despilfarro económico descomunal, es todavía más inquietante y doloroso el despilfarro humano: la industria de la guerra mantiene en cautiverio al más grande contingente de sabios jamás reunido para empresa alguna en la historia de la humanidad. Gente nuestra, cuyo sitio natural no es allá sino aquí, en esta mesa, y cuya liberación es indispensable para que nos ayuden a crear, en el ámbito de la educación y la justicia, lo único que puede salvarnos de la barbarie: una cultura de la paz.
A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de las armas no se concede un instante de tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construyó una nueva ojiva nuclear. Mañana, cuando despertemos, habrá nueve más en los guadarneses de muerte del hemisferio de los ricos. Con lo que costará una sola alcanzaría -aunque sólo fuera por un domingo de otoño- para perfumar de sándalo las cataratas del Niágara.
Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos: una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del Sistema Solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora: la carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia.
Y no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso milenario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón. Para tratar de impedir que eso ocurra estamos aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin armas y una paz con justicia. Pero aún si ocurre -y más aún si ocurre-, no será del todo inútil que estemos aquí. Dentro de millones de millones de milenios después de la explosión, una salamandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala completa de las especies, será quizás coronada como la mujer más hermosa de la nueva creación. De nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de las artes y las letras, hombres y mujeres de la inteligencia y la paz, de todos nosotros depende que los invitados a esa coronación quimérica no vayan a su fiesta con nuestros mismos terrores de hoy.
Con toda modestia, pero también con toda la determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas: que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre, y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que esta fuera la mejor de las vidas posibles, y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del Universo.
III PARTE
LECTURA COMPRENSIVA
1. Realiza la lectura del texto: ¿Cuánta tierra necesita un hombre? de León Tolstoi, copia y pega el siguiente link para que puedas acceder al texto:
http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/TRADUCCIONES/TOLSTOY/Tierra.pdf
Responde de acuerdo al texto:
a. Cuál es el conflicto del texto
b. Qué tipo de narrador tiene la historia
c. Describa en el aspecto físico y moral de cada uno de los personajes del texto
e. Qué está cuestionando el texto
2. Las máximas conversacionales y La comunicación
a. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven?
b. Explique la Máxima de calidad, cantidad, relevancia (pertinencia), Modo (Manera)
c. Realice dos ejemplos de cada una
d. De acuerdo a la teoría de la comunicación vista y explicada defina cuáles son los elementos: Enunciante, destinatario, mensaje, contexto. Realice dos ejemplos de comuniación donde señale estos elementos.
3. FIGURAS LITERARIAS Y POESÍA
1. Consulta cada una de las siguientes figuras literarias y realiza dos ejemplos de cada una
a. Metáfora
b. Símil o comparación
c. Retrato
d. Prosopografía
g. Onomatopeya
h. Hipérbaton
i. Hipérbole
j. Antítesis
3. Consulta un poema donde se apliquen las figuras literarias
PAUTAS DE EVALUACIÓN
El taller debe entregarse completo, escrito a mano, en hojas de block bien presentado.
El taller tiene el valor de dos notas, una es el trabajo escrito y la otra es la sustentación. Para aprobar la recuperación debe aprobar las dos notas, tanto en el trabajo escrito como la sustentación en 3.0
TALLER DE RECUPERACIÓN GRADO 9°
II PERÍODO
Pautas de evaluación:
El trabajo debe entregarse en hojas de block, bien presentado, a mano. La recuperación tendrá de valoración dos notas: el trabajo escrito y la sustentación, ambas notas deben ser positivas para alcanzar la recuperación.
Por lo tanto debe estudiar para presentar la recuperación-
I PARTE
CONCEPTOS IMPORTANTES
A. Responde y explica:
1. Qué es argumentar y qué es estrategia argumentativa
2. Escribe de qué trata cada una de las siguientes estrategias y realiza un ejemplo de cada una
2. Propia experiencia
3. Hechos reales
4. Generalización
5. Mover emociones
6. Analogía o comparación
7. Ejemplificación
8. Realiza la lectura del texto: "El amor es una falacia" de Schulman, de acuerdo a su lectura:
a. Identifica las falacias utilizadas, explica cada falacia y cómo se aplica en el texto.
b. Explica de qué trata el texto, que temas aborda y su relación con el tema de las estrategias argumentativas.
Autor: Gabriel García Márquez
En la alimentación, por ejemplo: el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos 565 millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable habría costado menos de 149 cohetes MX, de los 223 que serán emplazados en Europa Occidental. Con 27 de ellos podría comprarse los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaría en los próximos cuatro años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena parte del presupuesto militar soviético de 1982.
La oveja negra
Italo Calvino
Había un pueblo donde todos eran ladrones.
A la noche cada habitante salía con la ganzúa y la linterna, e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa desvalijada.
Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro, y este a otro hasta que llegaba a un último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir para perjuicio de sus súbditos, y los súbditos por su parte se ocupaban solo en engañar al gobierno. Así la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos ni pobres.
No se sabe cómo ocurrió pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche en vez de salir con la bolsa y la linterna se quedaba en su casa a fumar y leer novelas.
Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban.
Esto duró poco pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa era una familia que no comía al día siguiente.
Frente a estas razones el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada.
En menos de una semana el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su culpa: el problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo a su casa la encontraba intacta, la casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que poco tiempo después aquellos que no habían sido robados encontraron que eran más ricos, y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto la encontraban siempre vacía. Y así se volvían más pobres.
Mientras tanto aquellos que se habían vuelto ricos tomaron la costumbre también ellos, de ir al puente por las noches para mirar el agua que corría bajo el puente. Esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres.
Los ricos mientras tanto entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres y pensaron -paguemos a los pobres para que vayan a robar por nosotros-. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes: naturalmente siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros. Pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres.
Había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos. Pero si dejaban de robar se volvían pobres porque los pobres los robaban. Entonces pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres, y así instituyeron la policía, y constituyeron las cárceles.
De esta manera pocos años después de la aparición del hombre honesto no se hablaba más de robar o de ser robados sino de ricos y pobres. Y sin embargo eran todos ladrones.
Honesto había existido uno y había muerto enseguida, de hambre.
FIN
La oveja negra
Augusto Monterroso
En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
FIN
Responde:
1. Qué representa la oveja negra en el texto #1 sustente y explique
2. Qué representa la oveja negra en el texto #2 sustente y explique
3. Analice y explique que están cuestionando los textos
4. Explique qué relación de semejanzas presentan los textos, es decir, en qué se parecen ambos textos
5. Explique qué elementos diferentes tienen los dos textos
6. Analice y sustente que parecido tienen los textos con nuestra realidad, de un ejemplo. (esta respuesta requiere por lo menos de 20 líneas)
Pautas de evaluación:
El trabajo debe entregarse en hojas de block, bien presentado, a mano. La recuperación tendrá de valoración dos notas: el trabajo escrito y la sustentación, ambas notas deben ser positivas para alcanzar la recuperación. Por lo tanto debe estudiar para presentar la recuperación-
SEMANA 1 y 2
Carrusel: Socialización de Manual de convivencia
SEMANA 3 y 4
una descripción objetiva de los temas, hechos o sucesos acaecidos durante la sesión o reunión y, en segundo lugar, un texto escrito de registro que describe, de manera precisa, el desarrollo de los aspectos fundamentales de un trabajo realizado.
Un protocolo es más que un acta, es decir, va más allá de recapitular de manera cronológica y puntual cada uno de los sucesos ocurridos en un evento o reunión.
Un protocolo tampoco es un simple resumen; no se limita a presentar una síntesis global de un tema genérico. De igual manera, el protocolo no es un ensayo crítico sobre un determinado proceso de trabajo. Menos todavía, un protocolo consiste en una compilación de opiniones sueltas, expuestas a lo largo de una sesión, encuentro o seminario.
El protocolo, como instrumento de trabajo y seguimiento de un proceso, es importante porque permite, entre otras cosas:
a. Convertir las opiniones sueltas en enunciados con sentido.
b. Enterar a las personas ausente de un trabajo desarrollado durante algún tipo de sesión.
c. Concentrar la atención de los participantes hacia los temas prioritarios de una exposición, a la vez que dirigirla de manera consciente.
d. Reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje en tanto la reconstrucción de un proceso permite fijar con mayor fuerza campos de información.
e. Contar con una descripción narrada de primera mano que posibilita construir la memoria de un proceso y, al mismo tiempo registrar las decisiones fundamentales que se tomen en el curso de la discusión
f. Conocer las distintas formas y maneras como los participantes de un evento interpretan la experiencia, resaltando determinados hechos o enfatizando algunos puntos.
g. Identificar aquellos temas en los cuales el grupo logró una adecuada o inadecuada asimilación de los contenidos. De la misma manera, detectar cuáles temas, que eran importantes, pasaron desapercibidos por el grupo, o los vacíos que deben cubrirse en posteriores oportunidades. Y finalmente, evidenciar las zonas de consenso en torno a decisiones, asuntos o problemas.
Se puede utilizar cualquier estilo de redacción, pero insistiendo en la claridad, precisión y sencillez. Puede ayudarse de diagramas o esquemas aclaratorios.
Por su valor de registro, el protocolo debe tener una estructura lo suficientemente ágil y concreta como para que cualquier lector pueda enterarse, sin gran dificultad, de lo ocurrido durante el evento que se describe narrativamente.
Por lo mismo, es recomendable que un protocolo contenga las siguientes partes:
a. Una identificación de la situación: lugar geográfico, fecha, hora, objetivo o motivo del evento, participantes, duración, momentos de la sesión, etc.
b. Descripción de las actividades: si se hizo mediante una exposición o en trabajo en grupo, si fue utilizando un taller o una plenaria, o un grupo focal o una dinámica de observación, etc.
c. Temas tratados en orden de importancia: cuáles fueron las columnas vertebrales de la discusión, cuáles las líneas – fuerza que soportaron el desarrollo del evento. Aquí es donde el trabajo de escritura es de suma importancia, pues no se trata de enumerar los temas, sino de desarrollarlos narrativamente.
d. Decisiones o acuerdos fundamentales a que se llegaron: pueden referirse al inmediato o largo plazo, pueden haber surgido durante el desarrollo del evento y no siempre al final; pueden no haberse evidenciado como decisiones de manera explícita por lo cual, hay que inferirlas.
e. Tareas asignadas, compromisos establecidos, responsables: es el puente de conexión entre uno y otro evento o entre sesiones. Pueden consistir en: lecturas asignadas, trabajos por realizar, ejercicios formales y no formalizados, productos de diversa índole, etc. Es la clave registrar la importancia de la tarea dentro del proceso, y si hay responsables directos o si es una responsabilidad grupal.
De los protocolos académicos se aprenden dos cuestiones fundamentales.
Primero, se aprende a discutir, a distinguir entre la mera opinión y el real aporte. Se comprende que una intervención sólo constituye un aporte real a una discusión si beneficia a todos y si aumenta el conocimiento de todos sobre un tema. Muchas veces pensamos que lo importante en una discusión es opinar; después de haber intentado protocolar discusiones convertidas en “simples discusiones” aprendemos que lo importante es aportar y construir en colectivo, respetando la diferencia.
Segundo, se aprende a resumir una discusión, resaltando el avance del conocimiento grupal acerca de un cierto tema. Esto significa que se aprende a escuchar atentamente, buscando lo que une a todos los participantes en la discusión, incluso a través de sus divergencias. Se aprende a ir más allá de las intervenciones individuales y a reconocer los caminos de la discusión, los puntos de partida, las ramificaciones y los puntos de llegada.
PARTES DEL PROTOCOLO
CABECERA DEL PROTOCOLO: Evento (organizador), Fecha, Lugar y Duración. Número de protocolo.
DESARROLLO DEL TEMA: temas vistos, aportes importantes, socializaciones relevantes, actividades realizadas. Conclusiones…
COMPROMISOS: Si hay tareas asignadas y quiénes son los responsables.
FIN DEL PROTOCOLO: Firma del autor del Protocolo Función del protocolo en el ámbito del aprendizaje.
El protocolo es el momento de explicitar los procesos, es una oportunidad de hacer sugerencias sobre el contenido. Ese proceso que sensibilizó a alguien, se expresa.
Es un punto de partida, uno de esos criterios es el de selectividad, consignamos eventos, experiencias, pensamientos que son significativos y que tienen una importancia especial.
Esa selección de lo que es más importante, no es arbitraria, tiene que tener alguna justificación. Por ejemplo, al momento de determinar la temática de la sesión, se debe recurrir al criterio de la selección. Allí se dicen cosas que parecen interesantes, pero que son comentarios al margen del propósito general de la reunión, porque se desvió la conversación hacia ese lado, porque alguien quiso hacer un paréntesis o porque ocurrió algo insólito que de golpe nos hizo pensar eso, aunque no fuera lo más relacionado con el tema.
Otro criterio está relacionado con lo personal como sujeto participante en el proceso.
Por ejemplo, para alguien fue muy interesante una lectura, sus características y temáticas, esto lo recogería en su protocolo. Pero para otra persona, lo importante fue el procedimiento del trabajo en grupo, ya que arrojó más luces e hizo que el aprendizaje tuviera más significado. Esta no significa que cuando se hace un protocolo, se tenga libertad para poner allí lo que se le ocurra al protocolando, pero sí se tiene una cierta libertad para dar una versión de los hechos y que en el momento de ponerse en común, se puede complementar con lo que se agregue.
Entonces cuando volvemos a leer el protocolo, podemos encontrar momentos que pueden volver a tener un valor significativo, en términos conceptuales e investigativos.
Esa es la naturaleza de los protocolos.
SEMANA 5 y 6
- Consiste en entender lo que el texto dice de manera explícita
- Consiste en comprender a partir de indicios que proporciona el texto
- Requiere un alto grado de abstracción por parte del lector
- Se construyen inferencias cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado del texto
- Nivel crítico
- Consiste en evaluar el texto, ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. Se evalúa críticamente el texto
Semana 5 y 6
¿Qué es un texto narrativo?
Un texto narrativo es aquel que relata una serie de hechos ocurridos a uno o varios personajes a través de un narrador (de ahí su nombre). Pueden ser de naturaleza ficticia o real. Por ejemplo, las novelas, cuentos o biografías.
Normalmente sigue una organización secuencial que consta de una introducción, un desarrollo y un final.
Y dependiendo de su duración, veracidad, cronología o presencia de elementos gráficos, un texto narrativo puede considerarse un cuento, novela, fábula, crónica, biografía o historieta.
Como hemos mencionado, el texto narrativo cuenta una historia (real o ficticia) a partir del punto de vista de un narrador, con unos personajes, espacio y tiempo determinados. Veamos los diferentes tipos de textos narrativos que existen:
Tipos de textos narrativos
- Cuento. Es una narración literaria corta y compuesta por pocos personajes. Cuenta con un único conflicto, que finalmente acaba con su desenlace.
- Novela. Es una narración literaria de mayor extensión y desarrollo que el cuento. Las novelas tienen un conflicto principal, pero también varios conflictos secundarios que se desarrollan y resuelven a lo largo del relato. Además, cuentan con un mayor número de personajes. Suelen estar divididas en capítulos.
- Historieta. Es una narración que combina texto con elementos gráficos. Suelen tener un personaje principal y varios secundarios. Se caracterizan por representar gráficamente aquello que está escrito.
- Chiste. Es una narración breve que utiliza recursos o juegos de palabras con el objetivo de entretener o hacer reír al lector.
- Diario de vida. Es una serie de relatos escritos por un autor en primera persona, que intenta expresar hechos o experiencias personales que desea registrar.
- Biografía. Es un texto que busca narrar la vida de una persona. Generalmente, se escriben biografías sobre personajes que resultan significativos dentro de la sociedad, por lo que resulta interesante dar a conocer su vida. Si la biografía es escrita por la persona de la que se trata la historia, se denomina autobiografía.
- Crónica. Es el relato cronológico de un acontecimiento. Los hechos se narran en el orden en que ocurrieron.
- Mito y leyenda. Son narraciones que mezclan hechos realePers y sobrenaturales y que explican un hecho en particular. Si bien originalmente se transmitían en forma oral, algunos autores recopilaron mitos y leyendas en narraciones escritas.
Tipos de narradores según la persona gramatical
Hay distintos tipos de narradores según qué persona gramatical se utiliza más. En algunos textos, estos narradores se pueden combinar.
- Narrador en primera persona (yo, nosotros). Se utiliza para narrar los hechos desde el punto de vista de un personaje, que puede ser o no protagonista. Es un narrador interno, porque forma parte de la historia contada.
- Narrador en segunda persona (tú, usted, ustedes). Dirige su discurso al lector, a un personaje o a sí mismo. Algunos textos pueden estar enteramente narrados en segunda persona o pueden combinar esta persona con la primera o con la tercera. Este tipo de narrador es el menos utilizado en textos literarios, y apela a la empatía del lector.
- Narrador en tercera persona (ella, él, ellas, ellos). Cuenta los hechos desde el punto de vista de una entidad que está por fuera de la historia. En algunos casos, este narrador puede tener una participación acotada en la trama.
Tipos de narradores según su conocimiento
Los narradores también se clasifican según el conocimiento o el nivel de cercanía que tienen sobre los hechos, los temas o los personajes y según cómo es su intervención en la trama.
- Narrador protagonista. Es el personaje principal y utiliza la primera persona para relatar la historia. Por eso, los hechos se cuentan de manera subjetiva, es decir, se incluyen las opiniones, sentimientos e intenciones de este personaje, pero no se mencionan los pensamientos y sentimientos del resto. Puede suceder que este narrador no conozca algunos hechos del relato.
- Narrador omnisciente. No participa en la historia y relata los acontecimientos en tercera persona y de manera objetiva. Además, sabe todo lo que sucedió y cuáles son los sentimientos, pensamientos e intenciones de los distintos personajes.
- Narrador testigo. Utiliza la tercera persona y, en algunos casos, la primera persona para relatar los acontecimientos. Es un personaje de la historia, pero nunca es el protagonista, ya que solo observa o los hechos que le ocurrieron a otros personajes. Existen tres tipos de narrador testigo:– Testigo impersonal. Narra acontecimientos que presenció, pero en los que no participó. Se suele contar la historia en presente.– Testigo presencial. Es un personaje secundario que narra desde su perspectiva los hechos en los que participaron otros personajes o en los que tuvo poca intervención.– Testigo informante. Narra lo sucedido como si estuviera transcribiendo los hechos o la información a un documento oficial.
- Narrador observador. Relata la historia en tercera persona y de manera objetiva, es decir, que no opina sobre lo acontecido. No participa en la trama y solo puede contar aquello que se percibe con los sentidos, por eso, no hace mención de los pensamientos, intenciones y sentimientos de los personajes.
- Narrador equisciente. Relata la historia en tercera persona y se centra en contar lo que le ocurrió y lo que sabe un solo personaje, sobre el que cuenta sus pensamientos, sus sentimientos y sus intenciones. Sobre el resto de los personajes solo puede hacer conjeturas.
- Narrador múltiple. Se combinan y alternan varios narradores que cuentan una misma historia, es decir, los hechos se relatan desde múltiples perspectivas.
- Narrador enciclopédico. Relata hechos o explica teorías o conceptos en tercera persona y de manera objetiva e imparcial. Este narrador no se utiliza en textos literarios, sino en textos científicos o académicos, como enciclopedias o manuales escolares.
Ejemplos de narrador
- Narrador en primera persona – Autobiografía, de Agatha Christie
Una de las mejores cosas que le pueden tocar a uno en la vida es una infancia feliz. La mía lo fue. Tenía una casa y un jardín que me gustaban mucho, una juiciosa y paciente nodriza, y por padres dos personas que se amaban tiernamente y cuyo matrimonio y paternidad fueron todo un éxito.
Mirando hacia atrás, veo que el nuestro era un hogar feliz, gracias, en gran parte, a mi padre que era un hombre muy complaciente. En nuestros días no se da mucha importancia a esta cualidad. Se suele preguntar si un hombre es inteligente e industrioso, si contribuye al bienestar común, si tiene influencias.
- Narrador en segunda persona – Memorias póstumas de Brás Cubas, de Joaquim Machado de Assis
Retén esta expresión, lector; guárdala, examínala, y si no llegas a entenderla, puedes concluir que ignoras una de las sensaciones más sutiles de ese mundo y de aquel tiempo.*
*En muchas partes de este libro, se utiliza la segunda persona para hablarle al lector, pero la mayoría de la novela está narrada en primera persona.
- Narrador en tercera persona – Ilíada, de Homero
- Narrador protagonista – David Copperfield, de Charles Dickens
Si soy yo el héroe de mi propia vida o si otro cualquiera me reemplazará, lo dirán estas páginas. Para empezar mi historia desde el principio, diré que nací (según me han dicho y yo lo creo) un viernes a las doce en punto de la noche. Y, cosa curiosa, el reloj empezó a sonar y yo a gritar simultáneamente.
Teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento, la enfermera y algunas comadronas del barrio (que tenían puesto un interés vital en mí bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente) declararon: primero, que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida, y segundo, que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus.
- Narrador omnisciente – “Las ruinas circulares”, de Jorge Luis Borges
El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado; cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito; sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos; sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro.
- Narrador testigo impersonal – La colmena, de Camilo José Cela
La mujer se va por la acera, camino de la plaza de Alonso Martínez. En una ventana del Café que hace esquina al bulevar, dos hombres hablan. Son dos hombres jóvenes, uno de veintitantos y otro de treinta y tantos años; el más viejo tiene aspecto de jurado en un concurso literario; el más joven tiene aire de ser novelista.
- Narrador testigo presencial – El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad
Guardó silencio. Las llamas se deslizaban por el río, llamas pequeñas y de color verde, llamas rojas, llamas blancas, que se perseguían y que se alcanzaban, uniéndose, para luego cruzarse y separarse muy lentamente, o muy aprisa. El tráfico de la gran ciudad proseguía en una noche cada vez más densa, sobre un río que jamás dormía. Nos observábamos, esperando, pacientemente. No había nada que hacer mientras no cambiara la marea, pero solo después de un largo silencio, al decir Marlow, con vos vacilante, “Supongo, camaradas, que recordaréis que en cierta ocasión probé suerte como marino de agua dulce”, nos dimos cuenta de que estábamos condenados a escuchar, antes de que la corriente comenzara a descender, otra de sus experiencias ambiguas e inconclusas historias.
- Narrador testigo informante – El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra
Cuando yo oí decir «Dulcinea del Toboso», quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote. Con esta imaginación, le di priesa que leyese el principio, y, haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recebí cuando llegó a mis oídos el título del libro; y, salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real; que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad; pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda, del mesmo modo que aquí se refiere.
- Narrador observador – “El matadero”, de Esteban Echeverría
Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. Los caminos se anegaron; los pantanos se pusieron a nado y las calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuoso barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el Riachuelo de Barracas, y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del alto. El Plata creciendo embravecido empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos, y extenderse como un lago inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad circunvalada del Norte al Este por una cintura de agua y barro, y al Sud por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la ventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas y las copas de los árboles, echaba desde sus torres y barrancas atónitas miradas al horizonte como implorando misericordia al Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio.
Temáticas abordadas: El texto escrito
¿Qué es un texto?
Se entiende por texto una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. La palabra texto proviene del latín textus, que significa “tejido” o “entrelazado”, de modo que en el origen mismo de la idea del texto se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o una secuencia de caracteres.
De ese modo, todo texto contiene una serie de mensajes cifrados que el lector debe poder recuperar, y que puede ser de diversa índole, conforme a los cometidos expresivos de quien lo redactó: son textos las instrucciones de uso de una lavadora, pero también un poema de amor, las noticias del diario o un grafiti de protesta en una pared en la calle.
De modo que un texto viene a ser una cantidad de enunciados hilados entre sí y ordenados en base a un argumento (explicativo, narrativo, descriptivo, etc.), empleando para ello un sistema concreto de signos, que llamaremos lenguaje, y dentro de dicho sistema un código concreto que llamaremos lengua.
De ese modo, todo texto contiene una serie de mensajes cifrados que el lector debe poder recuperar, y que puede ser de diversa índole, conforme a los cometidos expresivos de quien lo redactó: son textos las instrucciones de uso de una lavadora, pero también un poema de amor, las noticias del diario o un grafiti de protesta en una pared en la calle.
- Cohesión. Un texto cohesionado es aquel cuyas partes se encuentran unidas lógicamente entre sí, o sea, que de la lectura de una parte se puede ir a la siguiente de manera ordenada, racional. La falta de cohesión hace que los textos salten de una cosa a otra, sin ton ni son.
- Coherencia. Los textos deben ser coherentes, lo cual significa centrarse en un tema o tópico sobre el cual van a referirse, sea el que sea. Un texto debería avanzar de a poco hacia la composición de una idea global, general, a través de la exposición de ideas más pequeñas o sencillas. Pero al final de la lectura de un texto coherente, uno puede explicar “de qué trata”.
- Significado. Todo texto posee un significado a recuperar por el lector, incluso en los más banales o ineficientes. Pero la escritura nunca carece de significado, pues no tendría nada que comunicar y la lectura sería imposible.
- Progresividad. Un texto ofrece su contenido de manera progresiva, es decir, poco a poco, una oración a la vez. Por eso para saber todo lo que dice debemos leerlo todo, pues a medida que avanzamos en la lectura vamos descifrando más y más del contenido de su mensaje, y si nos conformamos con la primera parte, no lo sabremos todo.
- Intencionalidad. Todo texto es escrito con alguna intención comunicativa, o sea, con algún propósito en mente, ya sea servir de recordatorio, decirle a otra persona que haga algo, o simplemente entretener. Sea como sea, dicha intención configurará el texto y hará que el emisor emplee unos u otros recursos en su composición.
- Adecuación. Todo texto debe adaptarse a una serie de códigos y preceptos que sean comunes con su receptor, de manera que éste pueda entenderlo y descifrar su contenido. Esto pasa por el modo de uso del lenguaje, también por las convenciones del género, etc.
Temáticas abordadas: La coherencia textual
La coherencia es la propiedad del texto que permite que sea interpretado como una unidad de información, percibida de una forma clara y precisa por el receptor. La coherencia se construye mediante la selección y organización de la información, y por el conocimiento que comparten el emisor y el receptor sobre el contexto o la realidad que les rodea.
Es decir:
- Selección de la información. Elegimos lo que queremos decir o escribir y lo que no, teniendo en cuenta el tema del que tratamos y lo que pretendemos comunicar.
- Organización de la información. Tenemos muchas ideas en la cabeza, pero, después de seleccionar lo necesario, hay que organizarlo de alguna manera para que el o los receptores de nuestro texto comprendan qué queremos transmitir.
Para conseguir la coherencia textual hay que tener en cuenta:
• La unidad temática. Todos los enunciados giran en torno a un tema, es decir, se relacionan unos con otros y no debe haber contradicciones.
Observa el siguiente texto:
* El día comenzó con un cielo despejado. Había todavía charcos de agua de la lluvia del día anterior. La carretera estaba desierta y la chica abrió su bolso y sacó la llave. Nadie sabía qué ocurría en la casa. Había algunas nubes, pero el ladrón siguió trepando por la pared. Así que terminé la cena y me puse a ver la tele.
Como es evidente, carece de unidad temática porque resulta imposible identificar de qué trata: ¿Un parte meteorológico? ¿Una mujer perdida en una carretera? ¿Una historia de misterio? ¿Un robo? ¿Un día en la vida de un adolescente?
• Una estructura interna lógica. Las ideas aparecen ordenadas y jerarquizadas; deben seguir algún criterio de ordenación, por ejemplo, hay ideas más generales o importantes que otras.
• Corrección gramatical y léxica. Se consigue mediante:
- El significado apropiado de las palabras: no debe haber contradicción entre el significado de las distintas palabras que aparecen relacionadas.
- El uso correcto de nexos y enlaces oracionales: estos elementos tienen como función unir palabras u oraciones (conjunciones, preposiciones, locuciones).
- La ausencia de expresiones incoherentes, denominadas anacolutos: consisten en la falta de coherencia en la construcción sintáctica de los elementos de una oración (sujetos falsos, errores de concordancia, incorrecciones léxicas, etc.) Se consideran anacolutos las construcciones del tipo:
Sujeto falso: * Yo me parece que no voy a ir1.
La forma correcta es: A mí me parece que no voy a ir. ( Y "a mí" no es el sujeto, porque no concierta con el verbo en persona.)
Errores de concordancia: * En la fiesta hubieron muchos invitados.
Lo correcto es: En la fiesta hubo muchos invitados.
* A tus amigos le gusta el fútbol.
Debe decirse: A tus amigos les gusta el fútbol.
Incorrección léxica: * La fotosíntesis es cuando una planta utiliza la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica.
Se debe decir: La fotosíntesis es el proceso por el que una planta utiliza la energía de la luz para transformar la materia inorgánica en materia orgánica.
Podemos resumir lo que hemos dicho con el siguiente cuadro:
COHERENCIA Textos orales y escritos | |||
INFORMACIÓN | TEMA | ESTRUCTURA | CORRECCIÓN |
|
|
|
|
Semana 13 y 14
Temáticas abordadas: La cohesión textual
Cassany (1995) explica que la cohesión textual es el hilo que permite a las perlas de un collar estar unidas. La cohesión se establece gracias al uso de los signos de puntuación, las conjunciones, conectores… La cohesión es importe en el texto porque de esta manera logramos que nuestro mensaje se transfiera de manera completa al destinatario. Por el contrario, si un texto no presenta buena cohesión textual se arriesga a que sea confuso y su mensaje se pierda.
Una manera de tener una buena cohesión textual es evitar la repetición de una misma palabra tanto como sea posible. La mejor forma de hacer esto es mediante el uso de los siguientes usos cohesivos:
Función | Ejemplos de palabra |
Adición | Además, y, también, de la misma manera |
Separación | o, u, también |
Oposición | Por el contrario, en cambio, sino, sino que |
Causa | Puesto que, ya que, porque |
Comparación | Como, más xxxx que, menos xxxx que |
Tiempo | Finalmente, previamente, para finalizar, después |
Condicional | Si, con tal que, solo si |
Espacio | En el medio, a la derecha, en el fondo |
Limitación | Pero, aunque, no obstante, sin embargo, mas |
Ejemplos:
- Aviso a los clientes: este establecimiento para su tranquilidad utiliza productos que no han sido probados en animales (no queda clara si la tranquilidad es del cliente o del establecimiento).
- José está satisfecho con la comida, y yo lo mismo (Estoy satisfecho por José o por la comida que yo consumí).
- Él estudió toda la noche para el examen, incluso, no lo aprobó. (Aquí se pierde el sentido de la frase por el mal uso del conector que debería ser: pero).
- ¿Juan cómo estás? (En este ejemplo se puede ver que la oración pierde el sentido a causa de la falta de la coma vocativa. Uso correcto: ¿Juan, cómo estás?)
El buen uso de la cohesión textual depende del conocimiento de las reglas gramaticales de la lengua y de la intención comunicativa que tiene el escritor.
Referencias
Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama
EL TEXTO EXPOSITIVO
¿Qué es un texto expositivo?
El texto expositivo es aquel texto que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual, de manera objetiva, es decir, sin que medie en ningún momento la opinión del autor o sus posicionamientos. En consecuencia, tampoco necesita utilizar argumentaciones para convencer.
La intención única de los textos expositivos es la de agotar el tema, es decir, transmitir al lector una información. Comúnmente, los textos expositivos se circunscriben al asunto que abordan, sin ir más allá y sin echar mano a contenidos emotivos.
Características de un texto expositivo
Los textos expositivos se caracterizan por lo siguiente:
- Transmiten información, pues tienen como único fin el de comunicar al lector un conocimiento específico, independientemente del tema abordado.
- Aspiran a la objetividad, es decir, no proponen un punto de vista ni lo defienden mediante argumentos de ningún tipo, pues no buscan convencer, sino aportar información.
- Pueden emplear figuras retóricas y otros mecanismos para presentar de manera más eficiente su contenido, siempre y cuando eso no empañe su claridad y precisión.
- Suelen utilizar un registro formal, con oraciones en presente intemporal y modo indicativo.
- Pueden incluir explicaciones, ejemplos, resúmenes y otras estrategias para jerarquizar la información y ayudar al lector a comprenderla.
Tipos de texto expositivo
Los textos expositivos se clasifican en dos grupos, dependiendo del lector al cual están dirigidos, es decir, a qué tipo de público apuntan:
- Textos expositivos divulgativos. Son aquellos que están dirigidos a un público amplio, sin requerimientos previos especializados, y, por lo tanto, abordan temas de interés general, usualmente desde una perspectiva relativamente simple. Sus oraciones tienden a ser breves y fáciles de comprender, y su lenguaje es llano y accesible.
- Textos expositivos especializados. Son aquellos que están destinados a un público reducido y especializado, ya que manejan un lenguaje técnico, complejo o exigente para el lector. El público ideal de estos textos son los entendidos en la materia, o sea, aquellos que poseen conocimientos previos adquiridos mediante el estudio y la formación en el tema.
PAUTAS DE EVALUACIÓN:
Realizar el siguiente
taller, escrito a mano en hojas de block tamaño carta, bien presentado
y completo.
El taller tiene valor de
dos notas
La parte escrita y la
sustentación. Se deben aprobar ambas notas para pasar la sustentación.
I PARTE: LECTURA
INFERENCIAL
Texto # 1
Masa
César Vallejo:
Al fin de la
batalla, y muerto el combatiente,
vino hacia él un hombre
y le dijo: «No mueras, te amo tanto!»
Pero el cadáver ¡ay!
siguió muriendo.
Se le acercaron dos y
repitiéronle:
«No nos dejes!
¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió
muriendo.
Acudieron a él veinte,
cien, mil, quinientos mil, clamando:
«Tanto amor, y no poder
nada contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay!
siguió muriendo.
Le rodearon millones de
individuos, con un ruego común:
«¡Quédate
hermano!» Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.
Entonces, todos los
hombres de la tierra le rodearon;
les vio el cadáver
triste, emocionado;
incorporóse
lentamente,
abrazó al primer hombre;
echóse a andar.
Responde de acuerdo a la
lectura del poema anterior:
1. Qué es la guerra según
el poema
2. Qué significa morir
3. Explique la actitud
de los hombres de guerra
4. Según el poema, por
qué revivió el hombre.
5. Qué enseñanza se
puede deducir del texto
II PARTE: TÉCNICAS
NARRATIVAS
1. Explique los
siguientes tipos de narradores:
- Narrador
omnisciente
- Narrador en primera
persona
- Narrador testigo
- Narrador en
tercera persona
2. Realice dos
ejemplos de cada uno
3. Explique los
tipos de finales que se utilizan en los textos, según lo visto en clase.
4. Lectura del texto narrativo: ¿Fue un sueño? de Guy Maupassant, para leerlo, puede copiar y pegar el siguiente link
¿Fue un sueño? de
Guy Maupassant
https://biblioteca.org.ar/libros/1687.pdf
Responda de
acuerdo a la lectura del texto:
1. Qué tipo de
narrador tiene el texto de Maupassant. Explique y sustente su respuesta.
2. Qué tipo de final
tiene el texto. Sustente su respuesta
3. Describa los
personajes centrales del texto. Analice los apsectos físicos y psicológicos
4. ¿Qué sucede al final
de la historia? Analice el final
5. Qué significa morir
en el texto
III PARTE:
COMPRENSIÓN DE LECTURA
Realizar la lectura del
texto: "El hombre de arena” de Hoffman
Responde las preguntas
de acuerdo al texto:
- ¿Cuál es el significado
simbólico del hombre de arena en la historia?
- ¿Cómo reaccionan los niños ante
las acciones del hombre de arena?
- ¿Cuál es el papel de la mujer,
qué significa Olimpia en la historia?
- ¿Qué papel juegan los adultos
en la historia en relación con los niños?
- ¿Cómo cambia la percepción de
los niños sobre el hombre de arena a lo largo de la historia?
- ¿Qué mensaje transmite la
historia sobre la relación entre la realidad y la fantasía?
7.
Realice una descripción física y
psicológica de los personajes centrales de cada texto
IV PARTE:
REDACCIÓN
Explique qué es
coherencia y cohesión textual
2. Cómo
se logra la coherencia y la cohesión textual
3. Qué
son los conectores y cuál es su función
4. Realice
tres ejemplos de cohesión y tres ejemplos de coherencia
5. Redacte un texto que tenga temática: "La libre expresión" aplicando la coherencia y la cohesión y señale los elementos cohesivos utilizados. Utilice mínimo 15 conectores
PERÍODO II
SEMANA 15 Y 16
La oveja negra
Italo Calvino
Había un pueblo donde todos eran ladrones.
A la noche cada habitante salía con la ganzúa y la linterna, e iba a desvalijar la casa de un vecino. Volvía al alba y encontraba su casa desvalijada.
Y así todos vivían en amistad y sin lastimarse, ya que uno robaba al otro, y este a otro hasta que llegaba a un último que robaba al primero. El comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. El gobierno era una asociación para delinquir para perjuicio de sus súbditos, y los súbditos por su parte se ocupaban solo en engañar al gobierno. Así la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos ni pobres.
No se sabe cómo ocurrió pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche en vez de salir con la bolsa y la linterna se quedaba en su casa a fumar y leer novelas.
Venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban.
Esto duró poco pues hubo que hacerle entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Cada noche que él pasaba en su casa era una familia que no comía al día siguiente.
Frente a estas razones el hombre honesto no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero insistía en no robar. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Iba al puente y miraba correr el agua. Volvía a su casa y la encontraba desvalijada.
En menos de una semana el hombre honesto se encontró sin dinero, sin comida y con la casa vacía. Pero hasta aquí nada malo ocurría porque era su culpa: el problema era que por esta forma de comportarse todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, siempre había alguien que volviendo a su casa la encontraba intacta, la casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que poco tiempo después aquellos que no habían sido robados encontraron que eran más ricos, y no quisieron ser robados nuevamente. Por otra parte aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto la encontraban siempre vacía. Y así se volvían más pobres.
Mientras tanto aquellos que se habían vuelto ricos tomaron la costumbre también ellos, de ir al puente por las noches para mirar el agua que corría bajo el puente. Esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres.
Los ricos mientras tanto entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres y pensaron -paguemos a los pobres para que vayan a robar por nosotros-. Se hicieron contratos, se establecieron salarios y porcentajes: naturalmente siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros. Pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres.
Había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos. Pero si dejaban de robar se volvían pobres porque los pobres los robaban. Entonces pagaron a aquellos más pobres que los pobres para defender sus posesiones de los otros pobres, y así instituyeron la policía, y constituyeron las cárceles.
De esta manera pocos años después de la aparición del hombre honesto no se hablaba más de robar o de ser robados sino de ricos y pobres. Y sin embargo eran todos ladrones.
Honesto había existido uno y había muerto enseguida, de hambre.
FIN
La oveja negra
Augusto Monterroso
En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
FIN
SEMANA 17 Y 18
Temáticas:
El texto argumentativo
Tipos de texto argumentativo
Estrategias argumentativas
Propósito: Identificar el propósito y características del texto argumentativo
¿Qué es un texto argumentativo?
Un texto argumentativo es todo texto oral o escrito en el que el autor se propone transmitir y defender una postura, un punto de vista o una opinión en torno a un tema específico. Por lo tanto, su objetivo fundamental es convencer al lector de que su postura es la correcta o la más conveniente.
Los textos argumentativos requieren de fundamentos y estrategias para defender su perspectiva, es decir, mecanismos de persuasión que hagan más convincentes sus argumentos. Todo texto argumentativo debe contener las razones que sostienen su punto de vista.
En general, los textos argumentativos se utilizan en diferentes géneros, como los artículos de opinión, los ensayos, las disertaciones de un abogado en un juicio e incluso en textos publicitarios.
La argumentación forma parte de las prácticas discursivas más comunes y cotidianas que existen, ya que permite la resolución de los problemas y las diferencias a través del contraste de ideas y de perspectivas.
Características de un texto argumentativo
Los textos argumentativos se caracterizan por lo siguiente:
Estructura de un texto argumentativo
Un texto argumentativo se compone, normalmente, de tres partes o segmentos fundamentales:
- Introducción o planteamiento. Es el punto de partida del texto, donde se ofrece al lector un vistazo de la situación inicial del tema o del problema a discutir. En este segmento pueden anunciarse ya las premisas que luego habrá que sustentar.
Por ejemplo, un texto argumentativo sobre las virtudes de un modelo de automóvil puede iniciar planteando la necesidad de comprar el mejor vehículo posible, y en qué aspectos conviene fijarse en ese sentido. - Tesis o proposición. Es el conjunto de las ideas que se defienden con argumentos, las cuales suelen desprenderse del planteamiento inicial. Este segmento es el desarrollo central del texto, o sea, el punto crucial donde
- aparece el punto de vista que se sostiene.
Por ejemplo, en el texto hipotético sobre el nuevo modelo de automóvil, este apartado sería propicio para explicar que la mayoría de los automóviles del mercado tienen un pobre rendimiento, que ocasionan más gastos en combustible y que además contaminan más. También se podría resaltar el número de accidentes que se producen al año con los vehículos de la competencia.- Conclusión o síntesis. Es la etapa final a la que conducen los argumentos y que resume el punto de vista del autor del texto. En este apartado se debe interpretar la información provista previamente, de modo tal de confirmar lo expuesto en la tesis o proposición.
Por ejemplo, en el hipotético texto sobre el nuevo modelo de automóvil, en este último apartado se podría explicar cómo funcionan sus innovaciones en materia de rendimiento de combustible y de seguridad vial, y sintetizar sus ventajas sobre el promedio de los vehículos del mercado.
Es posible también que un texto argumentativo tenga una tesis previa, donde se abordan los antecedentes del tema, así como una etapa de contraargumentación, esto es, una parte en la que se combaten de los argumentos contrarios más usuales, ya sea que provengan de textos previos o bien de la experiencia del autor.
Fuente: https://concepto.de/texto-argumentativo/#ixzz8cPU5BIG1
Tipos de texto argumentativo
Los textos argumentativos pueden ser de distinto tipo, dependiendo de su construcción, sus mecanismos de desarrollo y su contexto de aparición. Algunos tipos frecuentes son:
- Ensayos. Se trata de textos en los que el autor discurre o reflexiona libremente sobre un tema de su elección, proponiendo argumentos subjetivos y sosteniendo un punto de vista personal.
- Propaganda electoral. Se trata de textos típicos de los comicios políticos, que intentan convencer al votante mediante argumentos racionales o emocionales de asumir una postura política específica.
SEMANA 19 Y 20
Hiroshima.
Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sáhara, la vasta Amazonia desaparecerá de la faz del planeta destruida por el granizo, y la era del rock y de los corazones trasplantados estaría de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan el primer espanto, y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio a las tres de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, sólo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La Creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas.
Señores presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos:
Esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un desastre cósmico que puede suceder en este mismo instante: la explosión –dirigida o accidental– de sólo una parte mínima del arsenal nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en las santabárbaras de las grandes potencias.
Así es: hoy, seis de agosto de 1986, existen en el mundo más de cincuenta mil ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas cuatro toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar doce veces todo rastro de vida en la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal, que pende de nuestras cabezas como un cataclismo
de Damocles, plantea la posibilidad teórica de inutilizar cuatro planetas más que los que giran alrededor del sol, y de influir en el equilibrio del Sistema Solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear desde su origen, hace cuarenta y un años, ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto poder de determinación sobre el destino del mundo.
El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas –si de algo nos sirven– es comprobar que la preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía más barata que la peste nuclear. Pues, con el solo hecho de existir, el tremendo apocalipsis cautivo en los silos de muerte de los países más ricos está malbaratando las posibilidades de una vida mejor para todos.
En la asistencia infantil, por ejemplo, esto es una verdad de aritmética primaria. La UNICEF calculó en 1981 un programa para resolver los problemas esenciales de los quinientos millones de niños más pobres del mundo, incluidas sus madres. Comprendía la asistencia sanitaria de base, la educación elemental, la mejora de las condiciones higiénicas, del abastecimiento de agua potable y de alimentación. Todo esto parecía un sueño imposible de cien mil millones de dólares. Sin embargo, ése es apenas el costo de cien bombarderos estratégicos B-1B, y de menos de siete mil cohetes Crucero, en cuya producción ha de invertir el gobierno de los Estados Unidos veintiún mil doscientos millones de dólares.
En la salud, por ejemplo: con el costo de diez portaviones nucleares Nimitz, de los quince que van a fabricar los Estados Unidos antes del año 2000, podría realizarse un programa preventivo que protegiera en esos mismos 14 años a más de mil millones de personas contra el paludismo, y evitara la muerte –sólo en África– de más de catorce millones de niños.
En la alimentación, por ejemplo: el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos quinientos setenta y cinco millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable habría costado menos de ciento cuarenta y nueve cohetes MX, de los doscientos veintitrés que serán emplazados en Europa Occidental. Con veintisiete de ellos podrían comprarse los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaria en los próximos cuatro años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena parte del presupuesto militar soviético de 1982.
En la educación, por ejemplo: con sólo dos submarinos atómicos Tridente, de los veinticinco que planea fabricar el gobierno actual de los Estados Unidos, o con una cantidad similar de los submarinos Typhoon que está construyendo la Unión Soviética, podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra parte, la construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harán falta al Tercer Mundo para atender las demandas adicionales de la educación en los diez años por venir, podrían pagarse con el costo de doscientos cuarenta y cinco cohetes Tridente II, y aún quedarían sobrando cuatrocientos diecinueve cohetes para el mismo incremento de la educación en los quince años siguientes.
Puede decirse, por último, que la cancelación de la deuda externa de todo el Tercer Mundo y su recuperación económica durante diez años, costaría poco más de la sexta parte de los gastos militares del mundo en ese mismo tiempo. Con todo, frente a este despilfarro económico descomunal, es todavía más inquietante y doloroso el despilfarro humano: la industria de la guerra mantiene en cautiverio al más grande continente de sabios jamás reunido para empresa alguna en la historia de la humanidad. Gente nuestra, cuyo sitio neutral no es allá sino aquí en esta mesa, y cuya liberación es indispensable para que nos ayuden a crear, en el ámbito de la educación y la justicia, lo único que puede salvarnos de la barbarie: una cultura de paz.
A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de las armas no se concede un instante de tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construyó una nueva ojiva nuclear. Mañana, cuando despertemos, habrá nueve más en los guadarneses de muerte del hemisferio de los ricos. Con lo que costaría una sola alcanzaría –aunque sólo fuera por un domingo de otoño– para perfumar de sándalo las cataratas de Niágara.
Una gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos: una aldea sin memoria, dejada de la mano de los dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del Sistema Solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida, nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora: la carrera de las armas va en sentido contrario a la inteligencia.
Y no sólo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa inclusive a la claridad de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la tierra debieron transcurrir trescientos ochenta millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros ciento ochenta millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y cuatro eras geológicas para que los seres humanos, a diferencia del bisabuelo pitecántropo, fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en cambio, haber concebido el modo en que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal, pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón.
Para tratar de impedir que eso ocurra estamos aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin armas y una paz con justicia. Pero aun si ocurre –y más aún si ocurre— no será del todo inútil que estemos aquí. Dentro de millones de millones de milenios después de la explosión, una salamandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala completa de las especies, será quizás coronada como la mujer más hermosa de la nueva creación. De nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de inteligencia y la paz, de todos nosotros depende que los invitados a esa coronación quimérica no vayan a su fiesta con nuestros mismos temores de hoy. Con toda modestia, pero también con toda la determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio atómico. Una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas: que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre, y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que ésta fuera la mejor de las vidas posibles, y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del Universo.
Semana 21 y 22
Temáticas:
Tema: Las falacias argumentativas
Texto a leer: El amor es una falacia de Max Schulman
- Autoridad. En el ejercicio de la argumentación es recurrente investigar autoridades en un tema para reforzar nuestras ideas, sin embargo, se suele incurrir en este tipo de falacia al acudir a una autoridad no relacionada con el tema a desarrollar, por ejemplo:
- Generalización. La investigación de una postura a partir de varios expertos hace que se refuerce un argumento, sin embargo, no redactar de manera específica o detallada nos puede llevar a caer en una generalización, por ejemplo:
- Ataque directo. Busca descalificar u ofender al contendor con enunciados contrarios o inconsecuentes frente a lo que se defiende, de esta manera se desvía la comprobación argumentativa hacia la ofensa, por ejemplo:
- Apelar a la misericordia. Intenta persuadir a partir de razones conmovedoras, pero no consecuentes con lo que se está argumentando, por ejemplo:
- Apelar al temor. En este caso las razones son reemplazadas por amenazas para convencer, por ejemplo:
- Apelar a la popularidad. Se intenta validar una postura a partir del apoyo mayoritario que pueda tener, por ejemplo:
- Causa falsa. Ocurre cuando las razones que empleamos para defender un postulado no comprueban el argumento, ya que tienen una relación circunstancial que genera confusión, por ejemplo:
- Falsa analogía. Presenta una comparación con cierta similitud en algunos aspectos para establecer una razón general, pero las características erróneas de la comparación propician falsedad en la postura, por ejemplo:
- Ambigüedad. Surge cuando la redacción es descuidada o busca sensacionalismo, lo que produce confusión en el lector, por ejemplo:
- Ignorancia. plantea un razonamiento con apariencia válida, pero la carencia de conocimientos que presenta este supuesto razonamiento hace que sea incomprobable. por ejemplo:
Las falacias argumentativas constituyen uno de los principales errores a la hora de desarrollar un texto argumentativo. Se presentan como aparentes argumentos pero su validez es débil o nula, así mismo, incurren en la descalificación o el engaño. En concreto, las falacias argumentativas fracturan el proceso argumentativo a través del error o una información falsa.
Algunas de las falacias más frecuentes entre los escritores son:
Colombia resolverá la guerra civil desde las negociaciones pacíficas, afirmó el director técnico de la selección Colombia, José Néstor Pékerman.
Todos los estudiosos y todos los agricultores afirman que la comida transgénica afecta la salud.
No estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes hijos.
Profesor necesito de su ayuda para pasar esta asignatura, ya que si la pierdo mis papás no me pagarán el próximo semestre.
Si no te portas bien este año, Papá Noel no te traerá regalo.
El candidato del partido rojo lidera las encuestas, seguro será un gran presidente.
El trabajo es salud, entonces que los enfermos trabajen.
Los homosexuales están enfermos, pues así como tú no decides ser un cocodrilo, tampoco puedes decidir ser un hombre o una mujer.
Accidente fatal en una plaza de la ciudad, mueren dos personas y un boliviano.
Dios existe porque nadie ha podido demostrar que no existe.
Semana 23 y 24
Temáticas:
Comprensión lectora y aplicación de conceptos
Texto a leer: El amor es una falacia de Max Schulman
Identificar formas de argumentar que no obedecen a una argumentación sólida y coherente.
El amor es una falacia
Max Schulman
Capítulo I
Yo era frío y lógico. Agudo -calculador, perspicaz, certero y astuto- todo eso era yo. Mi cerebro era tan poderoso como un dínamo, tan preciso como las balanzas de un químico, tan penetrante como el bisturí de un médico. Y -¡piensen en esto!- solo tenía 18 años.
No sucede a menudo que alguien tan joven tenga un intelecto tan gigantesco. Tomen, por ejemplo, a Petey Bellows, mi compañero de cuarto en la universidad. La misma edad, el mismo origen social, pero tonto como un buey. Un tipo bastante agradable, pero sin nada en la cabeza. Del tipo emocional. Inestable. Impresionable. Y lo peor de todo, esclavo de la moda. Opino que las modas son la verdadera negación de la razón. Ser barrido y arrastrado por cada nueva locura que llega, rendirse a la idiotez sólo porque todos los demás lo hacen -esto, para mí, es la cima de la irracionalidad-. Sin embargo, no lo era para Petey.
Una tarde encontré a Petey tirado en su cama con una expresión tal de desesperación en su cara, que inmediatamente diagnostiqué apendicitis. “No te muevas”, le dije. “No tomes ningún laxante. Llamaré un médico”.
– “Mapache”, murmuró con voz ronca.
– “¿Mapache?” pregunté, deteniéndome en mi carrera.
– “Quiero un abrigo de mapache”, se lamentó Petey.
Me di cuenta de que su problema no era físico, sino mental. -“¿Por qué quieres un abrigo de mapache?”
– “Debí haberlo sabido”, gritó, golpeándose las sienes. “Debí haber sabido que volverían cuando el Charleston volvió. Como un estúpido gasté todo mi dinero en textos de estudio y ahora no puedo comprarme un abrigo de mapache.”
– “¿Quieres decir”, dije incrédulamente, “que la gente realmente está usando abrigos de mapache de nuevo?”.
– “Todos los grandes hombres del campus los están usando. ¿Dónde has estado?”
“En la biblioteca”, dije, nombrando un lugar no frecuentado por los grandes hombres del campus.
Petey saltó de la cama y se paseó por el cuarto. “Tengo que tener un abrigo de mapache”, dijo apasionadamente. “¡Tengo que tenerlo!”.
-“¿Por qué, Petey? Míralo desde una perspectiva racional. Los abrigos de mapache son insalubres. Echan pelos. Huelen mal. Pesan demasiado. Son desagradables de ver. Son…”
– “Tu no entiendes”, me interrumpió con impaciencia. “Es lo que hay que hacer. ¿No quieres estar en onda?”
– “No”, respondí con toda verdad.
– “Bueno, yo sí”, declaró. “Daría cualquier cosa por un abrigo de mapache. ¡Cualquier cosa!”.
Mi cerebro, ese instrumento de precisión, comenzó a funcionar a toda máquina. “¿Cualquier cosa?”, pregunté mirándolo escrutadoramente.
– “Cualquier cosa”, respondió en tonos vibrantes.
Golpeé mi barbilla pensativamente. Sucedía que yo sabía cómo poner mis manos sobre un abrigo de mapache. Mi padre había tenido uno en su época de estudiante. Ahora estaba en un baúl en el altillo de mi casa. También sucedía que Petey tenía algo que yo quería. No lo tenía exactamente, pero tenía los primeros derechos sobre eso. Me refiero a su chica, Polly Espy.
Por mucho tiempo yo había ambicionado a Polly Espy. Permítanme enfatizar que mi deseo por esta joven no era de naturaleza emocional. Ella era, por cierto, una chica que me excitaba las emociones, pero yo no era alguien que fuera a dejar que mi corazón gobernara mi cabeza. Quería a Polly por una razón enteramente cerebral, calculada astutamente.
Yo era un estudiante de primer año de leyes. En pocos años saldría a practicar la abogacía. Era bien consciente de contar con el tipo adecuado de esposa para promover la carrera de un abogado. Los abogados exitosos que yo había observado estaban, casi sin excepción, casados con mujeres hermosas, gráciles e inteligentes. Con una sola omisión, Polly llenaba estas características perfectamente.
Era hermosa. Aún no tenía las proporciones de una modelo, pero yo estaba seguro de que el tiempo supliría la falta. Ella ya tenía todos los elementos necesarios.
Era grácil. Por grácil quiero decir llena de gracia. Tenía una distinción al caminar, una libertad de movimiento, un equilibrio, que claramente indicaba la mejor educación. En la mesa sus modales eran exquisitos. La había visto en el Kozy Kampuis Korner comiendo la especialidad de la casa -un sándwich que consistía en trozos de carne asada, salsa, nueces picadas y un cucharón de chucrut- sin ni siquiera humedecerse los dedos.
Inteligente no era. De hecho, se orientaba en la dirección opuesta. Pero yo creía que bajo mi guía ella se despertaría. En todo caso, valía la pena hacer un intento. Después de todo, es más fácil hacer inteligente a una hermosa niña tonta que hacer hermosa a una inteligente niña fea.
– “Petey”, le dije, “¿estás enamorado de Polly Espy?”.
– “Pienso que es una chica perspicaz”, contestó, “pero no sé si llamarlo amor. ¿Por qué?”.
– “¿Tienes”, le pregunté, “algún tipo de arreglo formal con ella? Me refiero a sí estás ennoviando con ella o algo por el estilo.”
– “No. Nos vemos bastante, pero ambos tenemos otras citas. ¿Por qué?”
– “¿Existe”, pregunté, “algún otro hombre por el cual ella siente algún cariño en particular?”
– “No que yo sepa. ¿Por qué?”.
Asentí con satisfacción. “En otras palabras, si tú estuvieras fuera del cuadro, el campo estaría libre. ¿No es así?”
– “Supongo que sí. ¿Qué estas tramando?”
– “Nada, nada”, dije inocentemente, y saqué mi valija del ropero.
– “¿Dónde vas?” preguntó Petey.
– “A casa por el fin de semana”. Puse unas pocas cosas dentro de la valija.
– “Escucha”, me dijo, tomándome del brazo con entusiasmo, “mientras estás en tu casa, ¿no podrías conseguir algo de dinero de tu viejo, podrías, y prestármela para que yo pueda comprarme un abrigo de mapache?”
“Puedo hacer algo mejor que eso”, dije haciéndole un misterioso guiño y cerré mi valija y me fui.
Capítulo II
“¡Mira!” le dije a Petey cuando volví el lunes en la mañana. Abrí de golpe la valija dejando ver el grande, peludo y deportivo objeto que mi padre había usado en su Stutz Bearcat en 1925.
– “¡Santo Toledo!”, dijo Petey reverentemente. Hundió sus manos en el abrigo de mapache y luego hundió su cara. “¡Santo Toledo!” repitió quince o veinte veces.
– “¿Te gustaría?”, le pregunté.
– “¡Oh sí!” gritó, apretando la grasienta piel contra su cuerpo. Luego una mirada prudente apareció en sus ojos: “¿qué quieres a cambio?”
-“A tu chica”, dije sin escatimar palabras.
– “¿Polly?” dijo en un horrorizado suspiro. “¿Quieres a Polly?”
– “Así es”.
Lanzó el abrigo lejos. “¡Jamás!”, dijo resueltamente.
Yo me encogí de hombros. “Okey, si no quieres estar en la onda, es asunto tuyo.”
Me senté en una silla y me hice el que leía un libro, pero con el rabillo del ojo me mantuve vigilante observando a Petey. Era un hombre destrozado. Primero miró el abrigo, con la expresión de un hambriento ante la vitrina de una pastelería. Después se dio vuelta y levantó la barbilla resueltamente. Luego, volvió a mirar el abrigo, aún con mayor deseo reflejado en su rostro. Luego se dio vuelta, pero no con tanta resolución esta vez. Finalmente, ya no dio vuelta la cara; se quedó mirando fijamente el abrigo, enloquecido por el deseo.
– “No es que yo estuviera enamorado de Polly”, dijo con voz ronca. “O que estuviera noviando con ella, o algo por el estilo”
– “Es cierto” murmuré.
– “¿Qué es Polly para mí o yo para ella?”.
– “Nada”, respondí.
– “Ha sido solo una relación casual –sólo unas pocas risas, eso es todo”
– “Pruébate el abrigo”, dije.
Aceptó. El abrigo sobresalía por arriba de sus orejas y caía hasta abajo, hasta la punta de sus zapatos. Se veía como una montaña de mapaches muertos. “Me queda estupendo”, dijo feliz.
Me levanté de mi silla. “¿Es un trato?”, pregunté, extendiéndole la mano.
Tragó saliva. “Es un trato”, dijo, apretando mi mano.
Capítulo 3
Tuve mi primera cita con Polly la tarde siguiente. Fue una especie de examen. Yo quería averiguar cuánto tendría que trabajar para lograr que su mente llegara al nivel que yo requería. Primero la llevé a comer. Fue una comida deli, dijo cuando salimos del restaurante. Después la llevé al cine. Fue una película sensa, dijo al salir del teatro. Y luego la llave a casa. Lo pase super, dijo al despedirse.
Volví a mi cuarto con el corazón apesadumbrado. Había subestimado gravemente la magnitud de mi tarea. La falta de información de esta niña era espeluznante y tampoco bastaría simplemente con proporcionarle información.
Primero había que enseñarle a pensar. Este parecía un proyecto de no escasas dimensiones, y al principio estuve tentado de devolvérsela a Petey. Pero luego empecé a pensar en sus abundantes encantos físicos y en el modo como entraba a una habitación y el modo como manejaba el cuchillo y el tenedor, y decidí hacer un esfuerzo.
Procedí en esto, como en todas las cosas, sistemáticamente. Le di un curso de lógica.
Sucedía que, como estudiante de leyes, yo estaba tomando un curso de lógica, de modo que tenía todos los datos en la punta de mis dedos.
– Polly, le dije, cuando la pasé a buscar en nuestra siguiente cita, esta noche iremos a caminar y conversaremos.
– Oh, ¡fantástico! dijo. Una cosa debo decir de esta niña, es difícil encontrar otra tan fácil de agradar.
Nos fuimos al parque, el lugar de citas del Campus y nos sentamos bajo un añoso roble. Ella me miró expectante y preguntó: ¿De qué vamos a conversar?
– De lógica.
Lo pensó por un momento y decidió que le agradaba.
– Sensa, dijo.
– La lógica, dije yo, aclarando mi garganta, es la ciencia del pensamiento. Antes de que podamos pensar correctamente, debemos aprender primero a reconocer las falacias más comunes de la lógica. Nos ocuparemos de ellas esta noche.
– ¡Bravo! gritó aplaudiendo con anticipado placer.
Yo sentí encogérseme el corazón, pero continúe valientemente.
– Primero, dije, examinemos la falacia Dicto Simpliciter (en latin quiere decir: instancia falsa)
.– ¡De todos modos! rogó Polly batiendo sus pestañas con entusiasmo.
– Dicto Simpliciter es un argumento basado en una generalización no limitada.
Por ejemplo: El ejercicio es bueno. Por lo tanto, todos deberían hacer ejercicio.
– Estoy de acuerdo, dijo Polly con entusiasmo. Me refiero a que el ejercicio es maravilloso. Quiero decir que mantiene el cuerpo en forma y todo.
– Polly, le dije amablemente, el argumento es una falacia. El ejercicio es
bueno, es una generalización no limitada. Por ejemplo, si sufres de una
enfermedad al corazón, el ejercicio es malo para ti, no bueno. A muchas
personas sus médicos les ordenan no hacer ejercicios. Es necesario limitar la generalización diciendo que el ejercicio es generalmente bueno, o que el ejercicio es bueno para la mayoría de la gente. De lo contrario, estarás
cometiendo Dicto Simpliciter. ¿Te das cuenta?
– No, confesó. Pero es súper. ¡Has más! ¡Has más!
– Sería mejor si dejaras de tironearme la manga, dije y cuando desistió continué.
– A continuación, tomemos la falacia llamada Generalización Apresurada. Escucha atentamente: Tú no sabes hablar francés. Yo no sé hablar francés.
Petey Bellows no sabe hablar francés. Por lo tanto, debo concluir que nadie en la Universidad de Minnesota sabe hablar francés.
– ¿De veras? dijo Polly, incrédula. ¿Nadie?
Oculté mi desesperación. Polly, es una falacia. La conclusión se alcanza demasiado apresuradamente. Hay demasiado pocas instancias para apoyar tal conclusión.
– ¿Conoces más falacias? preguntó ansiosamente. ¡Esto es más entretenido que ir a bailar!
Luché con una ola de desesperación. No estaba llegando a ninguna parte con esta niña, absolutamente a ninguna parte. Sin embargo, si hay alguien persistente, ese soy yo. Así es que continúe: Ahora nos corresponde Post Hoc.
Escucha esto: No llevemos a Bill a nuestro picnic, cada vez que salimos con él, llueve.
– Conozco a alguien igual, exclamó. Es una chica de mí pueblo, Eula Becker se llama. Nunca falla. Cada vez que la llevamos a un picnic.
– ¡Polly! la interrumpí, cortante. Es una falacia. Eula Becker no es causa de que llueva. No tiene ninguna relación con la lluvia. Si le echas la culpa a Eula Becker, eres culpable de Post Hoc.
– No lo volveré a hacer, prometió contrita. ¿Estás enojado conmigo?
– No, Polly, no estoy enojado, suspiré.
– Entonces cuéntame más falacias.
– Bueno, dije, veamos Premisas Contradictorias.
– Sí, veámoslas, dijo, guiñando sus ojos con placer. Yo fruncí el entrecejo, pero seguí adelante. Aquí tienes un ejemplo de premisas contradictorias: Si Dios puede hacerlo todo, ¿puede hacer una piedra tan pesada que Él mismo no fuera capaz de levantarla?
– Por supuesto que sí, respondió.
– Pero si puede hacerlo todo, puede levantar la piedra, dije.
– Si, dijo pensativa. Bueno, entonces supongo que no puede levantar la piedra.
– Pero Él puede hacerlo todo, le recordé. Se rascó su preciosa y vacía cabeza. Estoy tan confundida, admitió.
– Por supuesto que lo estás. Porque cuando las premisas de un argumento son contradictorias entre sí, no puede haber argumento. Si existe una fuerza irresistible, entonces no puede existir un objeto inamovible. Si existe un objeto inamovible, entonces no puede existir una fuerza irresistible. ¿Entiendes?
– Cuéntame más de este tema tan agudo, dijo ansiosamente.
Consulté mi reloj. Pienso que basta por esta noche. Te llevaré a casa ahora y tú repasas todas las cosas que aprendiste. Tendremos otra sesión mañana por la noche.
La fui a dejar a los dormitorios de las niñas, donde me aseguró que había tenido una noche perfectamente tensa y me fui malhumorado a mi cuarto.
Petey estaba roncando en su cama con el abrigo de mapache arrollado a sus pies como una gran bestia peluda. Por un momento consideré la posibilidad de despertarlo y decirle que podía tener a su chica de vuelta. Me parecía evidente que mi proyecto estaba fatalmente destinado al fracaso. La chica simplemente tenía una cabeza a prueba de lógica.
Pero después lo reconsideré. Ya había perdido una noche. Podría perder otra.
¿Quién sabe? a lo mejor, en alguna parte, en el extinto cráter de su cabeza algunas pocas brasas aún ardían en silencio. Tal vez, de alguna manera yo podía hacerles salir llamas. Admito que no era un prospecto forjado con esperanza, pero decidí hacer un último intento.
CAPITULO 4
Sentados bajo el roble, al día siguiente, le dije: Nuestra primera falacia de esta noche se llama Ad Misericordiam. Ella tembló de gusto. – Escucha atentamente, dije, Un hombre solicita un trabajo. Cuando el patrón le pregunta cuáles son sus méritos, replica que tiene esposa y seis hijos en casa, que la esposa es inválida sin remedio, los niños no tienen que comer, ni que ropa ponerse, ni zapatos en sus pies. No hay camas en la casa, ni carbón en la despensa y el invierno está llegando.
Una lágrima rodó por cada una de las rosadas mejillas de Polly. – ¡Oh! esto es terrible, terrible, gimoteó. – Sí, es terrible, acepté, pero no es un argumento. El hombre nunca respondió la pregunta del patrón sobre sus méritos. En vez de eso apeló a la piedad del patrón. Cometió la falacia Ad Misericordiam, ¿comprendes? – ¿Tienes un pañuelo? dijo entre sollozos. Yo le alargué un pañuelo y traté de evitar gritar, mientras ella se enjugaba los ojos.
Ahora, dije, en un tono cuidadosamente calculado, discutiremos la Falsa Analogía. He aquí un ejemplo: A los estudiantes se les debería permitir consultar sus textos de estudio durante los exámenes. Después de todo, los cirujanos tienen rayos x para guiarlos durante una operación, los abogados tienen escritos para guiarlos durante un juicio y los carpinteros tienen planos para guiarlos cuando construyen una casa. Entonces, ¿por qué los estudiantes no pueden mirar sus textos durante los exámenes?
– ¡Fantástico! dijo con entusiasmo. Es la idea más sensa que he escuchado en años. – Polly, le dije exhausto, el argumento está completamente malo. Los doctores, los abogados y los carpinteros no están dando exámenes para probar cuanto han aprendido, pero los estudiantes sí. Las situaciones son completamente diferentes y no puedes establecer una analogía entre ellas.
– De todos modos, creo que es una buena idea, dijo Polly. – Tonterías, murmuré. Pero, resueltamente continué avanzando.
Ahora examinaremos la Hipótesis Contraria a los Hechos. – Suena exquisita, respondió Polly. – Escucha: Si Madame Curie no hubiera dejado por casualidad una placa fotográfica en un cajón junto a un trozo de pecblenda, el mundo actual no conocería el radio. – Verdad, verdad, exclamó Polly, asintiendo con la cabeza. ¿Viste la película? me fascinó. Ese Walter Pidgeon es un sueño. Quiero decir que me trastorna. – Si te puedes olvidar del señor Pidgeon por un momento, dije con frialdad, me gustaría hacerte notar que esa afirmación es una falacia. Tal vez Madame Curie habría descubierto el radio en una fecha posterior o tal vez otra persona lo habría descubierto. Un montón de cosas podrían haber pasado, tal vez. No puedes empezar con una hipótesis que no es verdadera y luego deducir alguna conclusión que sea sostenible a partir de ella. – Deberían hacer más películas con Walter Pigdeon, dijo Polly. Ya casi no lo puedo ver nunca. Una oportunidad más, decidí. Pero sería la última. Hay un límite para la resistencia humana.
La próxima falacia se llama Envenenar el Pozo, anuncié. – ¡Qué amor! gorjeó. – Dos hombres están participando en un debate. El primero se levanta y dice: Mi opositor es un conocido mentiroso. Ustedes no pueden creer una sola palabra de lo que va a decir... Ahora Polly, piensa. Piensa bien. ¿Qué está mal? La observé con atención mientras su linda frente se arrugaba en un esfuerzo de concentración.
De pronto un leve resplandor de inteligencia -el primero que yo veíase asomó a sus ojos. ¡No es justo! exclamó con indignación. No es justo en lo más mínimo. ¡Qué oportunidad tiene el segundo hombre si el primero lo llama mentiroso incluso antes de que empiece a hablar? – ¡Correcto! grité, saltando de felicidad. Cien por ciento correcto. No es justo. El primero ha envenenado el pozo antes que cualquier persona pudiera beber de él. Ha imposibilitado la defensa de su oponente antes que se haya podido siquiera empezar.
Polly estoy orgulloso de ti. – Mm..., murmuró, enrojeciendo de placer. Ya ves querida que estas cosas no son tan difíciles. Todo lo que tienes que hacer es concentrarte. Pensar, examinar, evaluar. Veamos, revisemos todo lo que hemos aprendido. – Estoy lista, dijo ella, haciendo un grácil movimiento en el aire con su mano invitándome a disparar. Fortalecido al constatar que Polly no era totalmente estúpida, empecé un largo y paciente repaso de todo lo que le había enseñado. Una y otra, y otra vez, le cité las 9 falacias, le indiqué las fallas, martillando sin descanso. Era como cavar un túnel. Al principio, todo era trabajo, sudor y oscuridad. No tenía idea de cuándo alcanzaría la luz, o siquiera si la alcanzaría.
Pero yo persistía. Machacaba, arañaba, raspaba y finalmente fui recompensado. Vi una grieta de luz que luego se hizo más grande y el sol se derramó por ella haciendo brillar todo. Cinco agotadoras noches tomó este trabajo, pero valió la pena. Había logrado convertir a Polly en una persona lógica, le había enseñado a pensar. Mi trabajo había terminado. Por fin ella era digna de mí. Ahora ella era una esposa adecuada para mí, la anfitriona adecuada para mis muchas mansiones, la perfecta madre para mis acaudalados hijos.
CAPÍTULO 5
No se debe pensar que yo no sentía amor por esta niña. Muy por el contrario. Tal como Pigmalión amaba a la mujer perfecta que había modelado, así amaba yo a la mía. Y decidí darle a conocer mis sentimientos en nuestro próximo encuentro. Había llegado el momento de cambiar nuestra relación de académica a romántica.
– Polly, le dije la próxima vez qué nos sentamos bajo nuestro roble, esta noche no vamos a hablar de falacias. – ¡Qué pena! dijo ella, desilusionada. – Querida, le dije, obsequiándole mi mejor sonrisa, ya hemos pasado juntos cinco noches. Nos hemos llevado espléndidamente bien. Es evidente que estamos hechos el uno para el otro.
– Generalización Apresurada, exclamó ella. ¿Cómo puedes afirmar que estamos hechos el uno para el otro sobre la base de sólo cinco citas? Reí para mis adentros con placer. La querida niña había aprendido bien su lección.
Querida, dije, acariciando su mano con pequeños golpecitos tolerantes, cinco citas es más que suficiente. Después de todo, no es necesario comerse la torta entera para saber que está buena. – Falsa Analogía, respondió Polly prontamente. Yo no soy una torta, soy una niña. Sonreí para mis adentros con un poco menos de placer. La querida niña había aprendido su lección tal vez demasiado bien.
Entonces decidí cambiar la táctica. Obviamente el mejor abordaje era una simple, firme y directa declaración de amor. Me detuve un momento mientras mi potente cerebro elegía las palabras adecuadas. Entonces comencé: – Polly, te amo. Tú representas todo el mundo para mí, y la luna y las estrellas y todas las constelaciones del espacio exterior. Por favor, querida mía, di que aceptarás ser mi novia. Si no lo haces, mi vida carecerá de sentido. Languideceré, me rehusaré a comer y vagaré por la faz de la tierra como un viejo casco de barco tambaleante y con ojos vacíos. Listo, pensé, cruzando mis brazos. Esto debería lograrlo.
– Ad Misericordiam, dijo Polly. Rechiné los dientes, yo no era Pigmaleón, sino Frankestein. Había creado un monstruo y este me tenía agarrado del cuello. Desesperadamente luché contra la ola de pánico que me inundaba. A toda costa tenía que mantener la calma. – Bien Polly, dije, esforzándome por sonreír, realmente aprendiste tus falacias. – ¡Por supuesto que sí! Dijo, con un vigoroso movimiento de cabeza.
– ¿Y quién te las enseñó, Polly? – Tú fuiste. – Correcto. Por lo tanto, me debes algo, ¿no es cierto, querida? Si yo no hubiera aparecido, tú nunca habrías aprendido nada acerca de las falacias. – Hipótesis Contraria a los Hechos, replicó Polly al instante.
Sacudí con violencia el sudor de mi frente. – Polly, gruñí, no debes tomar estas cosas tan literalmente. Quiero decir que esto es sólo materia de clases y tú sabes que las cosas que se aprenden en la escuela no tienen nada que ver con la vida.
– Dicto Simpliciter, dijo ella, levantando burlonamente su dedo hacia mí. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Me puse de pie de un salto bufando como un toro. – Respóndeme de una vez. ¿Serás mi novia o no? – No. – ¿Por qué no? –
Porque esta tarde le prometí a Petey Bellows que sería su novia. Caí hacia atrás abrumado por la infamia de Petey. Después que me prometió, que hizo un trato conmigo, que me dio la mano. ¡Qué rata! chillé pateando el pasto. No puedes irte con él, Polly. Es un mentiroso. Un tramposo. Es una rata.
– Envenenar el Pozo, dijo Polly. Y deja de gritar. Creo que gritar debe ser una falacia también. Con un enorme esfuerzo de voluntad modulé mi voz y dije: Muy bien. Eres una persona lógica. Miremos las cosas lógicamente. ¿Cómo pudiste escoger a Petey Bellows en lugar de escogerme a mí? Mírame: Soy un estudiante brillante, un gran intelectual, un hombre con el futuro asegurado. Mira a Petey: Una cabeza confusa, un atado de nervios, un tipo que nunca sabrá de donde obtendrá su próxima comida. ¿Podrías darme una razón lógica por la cual deberías convertirte en la novia de Petey Bellows? – Por supuesto que puedo, dijo Polly. Tiene un abrigo de mapache.
FIN
-
hoy, ayer, mañana, ahora, luego, antes, después, pronto...
-
aquí, ahí, allá, este, ese, aquel...
-
esto, eso, aquello, lo dicho, lo anterior, lo siguiente...
-
tú vs. usted, don, doña, su merced...
-
Yo quiero que vengas conmigo.
-
¿Tú conoces a ella?
-
Mañana vamos a salir temprano.
-
Vamos a vernos aquí, en la entrada.
-
Eso que hiciste fue increíble.
-
Él vive allá, en el campo.
-
Ahora no puedo hablar, estoy ocupado.
-
¿Puedes pasarme este cuaderno?
-
Don Luis vendrá más tarde.
-
¿Usted podría repetir la pregunta?
- Es llamativo. Intenta captar la atención del potencial consumidor de la manera más eficaz posible, para hacerle llegar así su mensaje promocional.
- Se ubica en espacios masivos. Suele hallarse en lugares y contextos que le permiten llegar a un público amplio, de modo de maximizar el alcance de su mensaje.
- Busca persuadir. Su propósito es convencer al receptor de consumir un bien o servicio, o al menos hacerle saber que dicho producto existe.
- Es efímero. Su efecto se pierde con el tiempo y requiere ser reemplazado periódicamente.
- Es breve y coherente. Debe ir directo al grano para transmitir su mensaje de manera eficaz.
- Es creativo. Sus planteamientos deben ser originales, seductores, capaces de retener la atención, lo cual requiere de una cierta creatividad e inventiva.
- Encabezado o titular. Se trata del texto de mayor tamaño y que primero llama la atención, cuya labor es intrigar y atrapar la atención del lector.
- Imagen o ilustración. Se trata del acompañamiento visual del texto, cuya labor es ilustrar lo dicho y darle un mayor alcance y realce gráfico. Las imágenes deben complementar al texto y a la vez invitar a la lectura del mensaje.
- Marca o logotipo. Se trata de la imagen de la compañía o empresa que ofrece el producto y que se busca asociar con él, por lo que debe estar en un lugar visible, aunque no protagónico.
- Cuerpo del texto o mensaje. Se trata del texto central que transmite el mensaje publicitario, o sea, la explicación, descripción, argumentación o relato que lo compone. Puede ser más o menos largo, pero debe poder leerse fácil y rápidamente.
- Eslogan. Se trata de una frase ingeniosa, lúdica o divertida que se asocia con el producto y sirve para traerlo rápidamente a la memoria o dejar en claro en pocas palabras de qué se trata y para qué sirve.
- Capte la atención del consumidor potencial.
- Transmita su mensaje de manera eficaz.
- Se distinga del resto de los anuncios de la competencia.
- Sea fácil de recordar posteriormente.
- Texto publicitario de chocolate Nestlé.
- Texto publicitario español de la película Deadpool y Lobezno de 2024.
- Texto publicitario español de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca de 2022.
- El humo como signo de que hay fuego.
- El sonido de la sirena de una ambulancia que indica una emergencia.
- Un logotipo de marca que evoca emociones y asociaciones.
- Un semáforo en rojo que significa "detenerse".
- Fundamentos de la semiótica
- Ferdinand de Saussure: Lingüista suizo, se centró en la semiología, la cual estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Su modelo de signo está compuesto por:
- Significante: La forma física del signo (la imagen acústica o visual de una palabra).
- Significado: El concepto mental o la idea asociada al significante.
- Charles Sanders Peirce: Filósofo estadounidense, fue el padre de la semiótica. Su modelo del signo es una tríada más compleja:
- Representamen: La forma del signo en sí (la palabra, la imagen, etc.).
- Objeto: Aquello a lo que el signo se refiere en la realidad.
- Interpretante: El significado o efecto que el signo produce en la mente de la persona que lo percibe.
- Diseño gráfico: Ayuda a los diseñadores a crear mensajes visuales claros y efectivos, comprendiendo cómo los elementos gráficos producen sentido.
- Análisis cultural: Permite entender cómo los significados se construyen y cambian a través del tiempo en una cultura, analizando desde la moda hasta los mitos.
- Comunicación: Explica cómo los seres humanos se comunican no solo con el lenguaje verbal, sino también a través de gestos, sonidos y otros sistemas de signos.
- Literatura y arte: Se utiliza para descifrar los mensajes y las significaciones implícitas en los textos y las obras visuales.
- En resumen, la semiótica nos permite decodificar el mundo que nos rodea y entender que el significado no es inherente a las cosas, sino que se construye a través de la interpretación de los signos y su contexto
- Hibridez: Combina la narración de hechos verídicos, propia del periodismo, con las técnicas narrativas y estilísticas de la literatura.
- Temporalidad: Los hechos se presentan en un orden cronológico, aunque el cronista puede usar saltos temporales para dar ritmo al relato. El término "crónica" proviene de "cronos", que significa tiempo.
- Subjetividad: A diferencia de una noticia puramente objetiva, el cronista incorpora su punto de vista, valoraciones y reflexiones sobre los sucesos.
- Verosimilitud: Aunque el cronista puede incluir elementos de ficción o anécdotas, el relato se basa en la realidad y debe ser convincente.
- Estilo personal: El lenguaje es directo y personal, utilizando recursos literarios como adjetivos, metáforas y descripciones detalladas para humanizar la historia y conectar emocionalmente con el lector.
- Investigación y testimonio: El cronista construye el texto a partir de la documentación, su propia experiencia como testigo u observador, o los testimonios de otras personas
- Introducción: Presenta el tema y despierta el interés del lector, a menudo a través de una anécdota o un detalle curioso.
- Desarrollo: Relata los acontecimientos en orden temporal, entrelazando los hechos con la interpretación y las impresiones del cronista.
- Cierre: El final no necesariamente concluye la historia, pero ofrece un cierre que reflexiona sobre el significado de los eventos relatados.
- Diferencia con la crónica periodística
- Ejemplos:
- Vino: Bebida alcohólica o del verbo "venir" (Gabriel no vino a clase).
- Banco: Entidad financiera o asiento.
- Capital: Dinero o ciudad principal.
- Ejemplos:
- Homófonas: Se pronuncian igual, pero se escriben y se significan de forma distinta.
- Ejemplos:
- Vaca: Animal / Baca: Portaequipajes del coche.
- Botar: Tirar algo / Votar: Emitir un voto.
- Abre: Verbo abrir / Haber: Verbo haber.
- Ejemplos:
- Ejemplos:
- Apertura: Hendidura / Abertura: Acción de abrir.
- Infringir: Quebrantar / Infligir: Imponer castigos.
- Prejuicio: Juicio previo / Perjuicio: Daño.
- Maya: Pueblo mesoamericano / Malla
Semana 25 y 26
Temáticas:
Los deícticos
Propósito:
📌 ¿Qué son los deícticos?
Los deícticos son palabras que usamos para señalar personas, lugares, o tiempos, pero su significado depende de quién habla, dónde está y cuándo lo dice.
👉 No significan lo mismo siempre. Por ejemplo, “yo” puede ser tú si tú hablas. “Aquí” cambia según el lugar donde estés. Y “hoy” es diferente cada día.
¿Qué palabras se usan como deícticos?
Principalmente se usan pronombres, adverbios y determinantes. Vamos a verlos por tipos.
1. Deixis personal (personas)
Señala quién habla, a quién se habla y de quién se habla.
Se usan los pronombres personales:
| Persona | Pronombres | Ejemplo |
|---|---|---|
| 1ª | yo, me, mí, nosotros | "Yo quiero ir al parque." |
| 2ª | tú, te, ti, ustedes | "Tú estás cansado." |
| 3ª | él, ella, ellos | "Él no vino ayer." |
🔹 2. Deixis temporal (tiempo)
Habla de cuándo ocurre algo.
👉 Se usan adverbios de tiempo:
📝 Ejemplo:
"Mañana iremos al cine." → “mañana” depende del día en que se dice.
🔹 3. Deixis espacial (lugar)
Habla de dónde está algo o alguien.
👉 Se usan adverbios de lugar y demostrativos:
📝 Ejemplo:
"Esa silla está rota." → “esa” señala una silla cerca del oyente.
🔹 4. Deixis discursiva (lo que se dice)
Sirve para hablar de lo que se dice o se va a decir.
👉 Se usan pronombres demostrativos o expresiones como:
📝 Ejemplo:
"Eso que dijiste fue muy gracioso." → “eso” se refiere a lo que alguien dijo.
🔹 5. Deixis social (relación entre personas)
Marca el nivel de respeto o cercanía entre los hablantes.
👉 Se usan formas como:
📝 Ejemplo:
"¿Usted quiere algo de tomar?" → “usted” muestra respeto.
🧠 Ejemplos con deicticos (marcados en negrita):
Para tener en cuenta
| Tipo de deixis | ¿Qué señala? | Palabras usadas (pronombres o similares) |
|---|---|---|
| Personal | Personas | yo, tú, él, nosotros, ustedes... |
| Temporal | Tiempo | hoy, ayer, mañana, ahora, luego... |
| Espacial | Lugar | aquí, ahí, allá, este, ese, aquel... |
| Discursiva | Discurso | esto, eso, lo dicho, lo anterior... |
| Social | Respeto | usted, don, doña, su merced... |
Semana 27 y 28
Temáticas:
La publicidad
Propósito:
DESARROLLO DEL TEMA
La publicidad y la argumentación
¿Qué es un texto publicitario?
Un texto publicitario es aquel cuyo propósito es promover de manera abierta o disimulada el consumo de un servicio o un producto, a través de diferentes estrategias persuasivas. Este tipo de texto juega un importante rol en el marketing y la publicidad, es decir, en la promoción de eventos, productos y servicios.
Los textos publicitarios pueden ser de naturaleza muy variada, pero casi siempre se esfuerzan por captar la atención del público a través de imágenes, frases ingeniosas y otros recursos semejantes. Normalmente, estos textos se encuentran en anuncios de revistas y periódicos, en vallas publicitarias en la vía pública, en avisos televisivos o radiales y en páginas web.
A diferencia de textos de otro tipo, como los literarios, el texto publicitario persigue un fin concreto y luego pierde vigencia, lo que obliga a sus creadores a reemplazarlo continuamente por uno nuevo, capaz de surtir el mismo efecto en su audiencia.
Características de un texto publicitario
A grandes rasgos, las características esenciales del texto publicitario son:
Tipos de texto publicitario
Comúnmente, los textos publicitarios se clasifican atendiendo a la estrategia comunicativa que emplean para vincularse con el receptor, es decir, para convencerlo, atraerlo o invitarlo a consumir el producto o servicio promocionado. Así, es posible distinguir entre dos tipos principales de texto publicitario: los argumentativos-descriptivos y los narrativos.
Textos publicitarios argumentativos-descriptivos
Los textos publicitarios de esta categoría utilizan estrategias de convencimiento que se basan en argumentos o descripciones, es decir, en ofrecer al potencial consumidor las razones y motivos por los que debería adquirir el producto promocionado. Estas razones podrían consistir en una lista de sus virtudes y puntos fuertes.
Un ejemplo de este tipo de texto publicitario sería un anuncio de una línea de refrigeradores que le asegura al cliente que no hacen escarcha, que no conservan malos olores y que son más eficientes que los refrigeradores de la competencia, además de venir en distintos colores y acabados estéticos.
Textos publicitarios narrativos
Los textos publicitarios de esta categoría emplean narraciones, es decir, relatos e historias, reales o ficticios, para ofrecer al consumidor una experiencia posible o un testimonio valioso que lo convenzan de adquirir el producto.
Un ejemplo de este tipo de texto publicitario sería un anuncio de una marca de analgésicos en el que diferentes usuarios relatan lo bien que les ha ido desde que utilizan el producto, pues antes tenían dolores recurrentes y ahora pueden hacer deporte, salir a bailar y jugar con sus hijos sin miedo a tener dolencias al día siguiente.
Elementos de un texto publicitario
Los textos publicitarios suelen presentar los siguientes elementos:
Funciones de un texto publicitario
Los textos publicitarios cumplen con un único propósito: promocionar un bien o servicio que se desea comercializar. Esto, sin embargo, puede realizarse de distintas maneras, ya sea invitando al público a probar lo ofrecido, comunicando la aparición de un nuevo producto o presentando argumentos que posicionen la marca por encima de la competencia.
Para cumplir con todo esto, es fundamental que el texto publicitario:
Ejemplos de texto publicitario
Los siguientes son algunos ejemplos de textos publicitarios:
Desarrollo del tema: Teoría de la comunicación según Escandell Vidal
La teoría de la comunicación de María Victoria Escandell Vidal se centra en comprender cómo las personas logran entenderse mediante el lenguaje. Escandell explica que la comunicación no es solo transmitir palabras, sino transmitir intenciones y construir sentido entre un hablante y un oyente dentro de un contexto determinado. Es decir, comunicar no significa solo emitir sonidos o frases, sino lograr que el otro comprenda lo que realmente queremos decir.
En esta teoría intervienen varios elementos fundamentales que permiten que el proceso comunicativo se realice con éxito: el enunciante, el destinatario, el mensaje, el contexto, el canal y el código. Cada uno cumple una función específica en la interacción lingüística.
El enunciante es la persona que produce el mensaje, es decir, quien habla o escribe. No se limita a ser solo un hablante, sino que es un sujeto con intenciones comunicativas, emociones y objetivos. Por ejemplo, cuando una madre dice a su hijo “abrígate que hace frío”, el enunciante no solo informa del clima, sino que también expresa cuidado y preocupación. En este caso, el propósito no es informar sino aconsejar o proteger. Escandell señala que el enunciante comunica no solo mediante las palabras, sino también con el tono, los gestos y el contexto que rodea la situación.
El destinatario es quien recibe el mensaje y lo interpreta. Su papel es activo, porque no solo escucha, sino que construye sentido a partir de lo que entiende. La comunicación no se completa si el destinatario no interpreta correctamente lo que el enunciante quiso decir. Por ejemplo, si un profesor dice a sus estudiantes “mañana quiero verlos puntuales”, el destinatario debe comprender que no es un simple deseo, sino una instrucción. Si los alumnos interpretan que es solo una sugerencia, se rompería el sentido de la comunicación. Así, el destinatario debe tener en cuenta las palabras, el tono y la situación para interpretar el verdadero mensaje.
El mensaje es el contenido que se quiere transmitir. Puede ser una idea, un sentimiento, una orden o una información. Escandell destaca que el mensaje no siempre tiene un único significado literal, sino que puede implicar intenciones ocultas o indirectas. Por ejemplo, si alguien dice “qué tarde es ya” mientras mira su reloj, el mensaje literal es una observación sobre la hora, pero el mensaje implícito podría ser “debemos irnos” o “apúrate”. La interpretación del mensaje depende del contexto y de la relación entre los interlocutores.
El contexto es todo lo que rodea la situación comunicativa: el lugar, el momento, la relación entre los hablantes, la cultura y el conocimiento compartido. Escandell insiste en que sin contexto no puede haber comunicación efectiva. Por ejemplo, la frase “me duele” puede tener significados muy distintos según el contexto: puede referirse a un dolor físico (“me duele la cabeza”) o a un dolor emocional (“me duele lo que dijiste”). El contexto es lo que permite que el destinatario entienda cuál de los sentidos es el correcto.
El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser oral, escrito, visual o digital. En la actualidad, gracias a las redes sociales y la tecnología, el canal adquiere nuevas formas. Por ejemplo, una conversación puede darse cara a cara, por teléfono o por mensajes de texto, y el canal elegido influye en cómo se interpreta el mensaje. Una frase como “ok” puede sonar cortante en un mensaje escrito, mientras que en una conversación hablada podría sonar neutral.
El código es el sistema de signos compartido por el enunciante y el destinatario, es decir, el lenguaje o las señales que ambos entienden. Escandell subraya que el código no es solo el idioma (como el español o el inglés), sino también las normas sociales y culturales que rigen cómo se usan las palabras. Por ejemplo, un joven que le dice a su amigo “qué brutal estuvo la película” usa una expresión coloquial que ambos entienden como algo positivo, pero una persona mayor podría no comprenderlo. Esto muestra que el código depende también de la comunidad lingüística a la que pertenecen los hablantes.
Escandell Vidal además señala que la comunicación humana tiene un componente intencional y cooperativo. Las personas comunican con una intención, y el otro colabora para interpretar esa intención. Esta cooperación se basa en la idea de que los interlocutores quieren entenderse, no confundirse. Por eso, el éxito de la comunicación depende tanto del hablante como del oyente, y no solo de las palabras utilizadas.
En la vida cotidiana se pueden observar estos elementos constantemente. Por ejemplo, en una conversación en el trabajo cuando alguien dice “creo que deberíamos revisar ese informe otra vez”, el enunciante puede estar sugiriendo de manera indirecta que el informe tiene errores. El destinatario debe captar esa intención para actuar de forma adecuada. Así, la comunicación no se reduce a lo que se dice literalmente, sino a lo que se quiere decir y lo que el otro comprende.
Desarrollo del tema: Ejemplos y otras implicaciones de la comunicación
La comunicación, de acuerdo con la teoría de María Victoria Escandell Vidal, es un proceso intencional en el que una persona (el enunciante) transmite un mensaje a otra (el destinatario) con el propósito de compartir ideas, sentimientos o información dentro de un contexto específico. Para que este proceso sea exitoso, deben intervenir varios elementos que trabajan de manera conjunta: el enunciante, el destinatario, el mensaje, el código, el canal, el contexto y la situación comunicativa. Cada uno cumple una función esencial y puede entenderse mejor a través de ejemplos de la vida diaria.
El enunciante es quien produce el mensaje, la persona que inicia la comunicación y tiene una intención al hablar o escribir. No se trata solo de decir palabras, sino de hacerlo con un propósito concreto. Por ejemplo, cuando una madre le dice a su hijo “no olvides ponerte el suéter”, su intención no es solo informar, sino cuidar y proteger. En este caso, la madre es el enunciante y expresa cariño mediante una advertencia. Otro ejemplo podría ser un profesor que dice “mañana hay evaluación”, su intención es informar, pero también preparar y alertar a los estudiantes. Escandell explica que el enunciante siempre comunica desde su posición, con emociones, conocimiento y objetivos.
El destinatario es quien recibe el mensaje y lo interpreta. Su papel no es pasivo, pues no solo oye o lee, sino que debe comprender el sentido de lo que se le comunica. Por ejemplo, si un amigo te dice “no te demores”, como destinatario debes interpretar que no se trata de una simple frase, sino de una solicitud o una muestra de impaciencia. En otra situación, si un médico dice “debe descansar más”, el destinatario, que es el paciente, debe entender que esa recomendación es parte del tratamiento y no una sugerencia opcional. El destinatario, por tanto, completa el proceso comunicativo al darle significado al mensaje.
El mensaje es el contenido que se quiere transmitir. Puede ser una idea, un sentimiento, una orden o una información. Su sentido depende del contexto y de cómo se interprete. Por ejemplo, cuando alguien dice “me siento cansado”, el mensaje puede ser simplemente expresar un estado físico, pero también puede esconder una petición de ayuda o una necesidad de descanso. Si alguien en una reunión dice “quizá podríamos pensarlo otra vez”, el mensaje literal parece una sugerencia, pero en realidad puede significar desacuerdo con una decisión. Escandell destaca que el mensaje tiene un sentido literal y otro implícito, y ambos se comprenden según la situación.
El código es el conjunto de signos y reglas que comparten el enunciante y el destinatario para entenderse. El código más común es el idioma, pero también existen otros códigos, como los gestos, las señales o los símbolos culturales. Por ejemplo, en Colombia la palabra “chévere” significa algo bueno o agradable, pero si una persona de otro país no conoce ese código, no entenderá su sentido. En otro caso, hacer un gesto con el pulgar hacia arriba es una señal de aprobación que la mayoría interpreta como “bien”, aunque en algunas culturas podría tener otro significado. Esto demuestra que el código solo funciona si ambos interlocutores lo comparten.
El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser oral, escrito, visual o digital. Escandell señala que el canal influye en la forma en que el mensaje se interpreta. Por ejemplo, cuando alguien dice “gracias” en persona, puede acompañarlo de una sonrisa y un tono amable, lo que refuerza su sinceridad; pero si la misma palabra se envía por mensaje de texto sin emoticones, puede parecer fría o distante. Otro ejemplo sería una videollamada, donde el canal combina imagen y sonido, permitiendo captar gestos, expresiones y tonos de voz. En cambio, una carta o un correo electrónico dependen solo de las palabras escritas.
El contexto es todo lo que rodea el acto comunicativo: el lugar, el momento, la relación entre los hablantes, el tema y las circunstancias. Es esencial para interpretar correctamente el mensaje. Por ejemplo, si una persona dice “qué calor hace”, y está en una habitación cerrada, el mensaje puede implicar “abre la ventana”. Si se dice la misma frase en medio de una conversación en la calle, solo expresa una observación sobre el clima. Otro ejemplo: si un estudiante dice “qué suerte tienes” a un compañero que sacó buena nota, el sentido puede ser una felicitación o una expresión de envidia, dependiendo del tono y de la situación. El contexto define el verdadero significado de las palabras.
La situación comunicativa integra todos los elementos anteriores en un acto concreto de comunicación. Es el momento real en el que se produce la interacción entre el enunciante y el destinatario. Por ejemplo, una conversación entre un cliente y un vendedor en una tienda es una situación comunicativa en la que ambos comparten un propósito: uno quiere comprar y el otro vender. Si el vendedor dice “esa camisa le queda muy bien”, el mensaje puede tener un sentido comercial más que una opinión objetiva. En otra situación, si un amigo dice lo mismo, el sentido cambia, porque no hay un interés económico, sino afectivo o social.
Escandell Vidal también resalta que la comunicación humana no solo se basa en los elementos externos, sino en la intencionalidad del hablante y la interpretación cooperativa del oyente. Ambos participan activamente en la creación del sentido. Si uno de los elementos falla, el mensaje puede malinterpretarse. Por ejemplo, si el canal se interrumpe (una llamada con mala señal) o si el código no es compartido (palabras en otro idioma), la comunicación se rompe o se distorsiona.
En conclusión, los elementos de la comunicación según Escandell Vidal no deben entenderse como partes aisladas, sino como componentes que se relacionan entre sí para permitir el intercambio de significados. En la vida cotidiana, todos participamos en este proceso de manera constante: cuando pedimos algo, saludamos, discutimos o enseñamos. Comprender cómo funcionan estos elementos nos ayuda a comunicarnos con mayor claridad, empatía y eficacia.
Qué es un signo
Ejemplos de signos:
Publicidad y marketing: Analiza cómo los logotipos, los colores y las imágenes persiguen y comunican un mensaje específico para persuadir a los consumidores.
Características clave
Elementos estructurales
Aunque la estructura puede variar, una crónica literaria a menudo incluye:
Título: Busca captar la atención del lector.


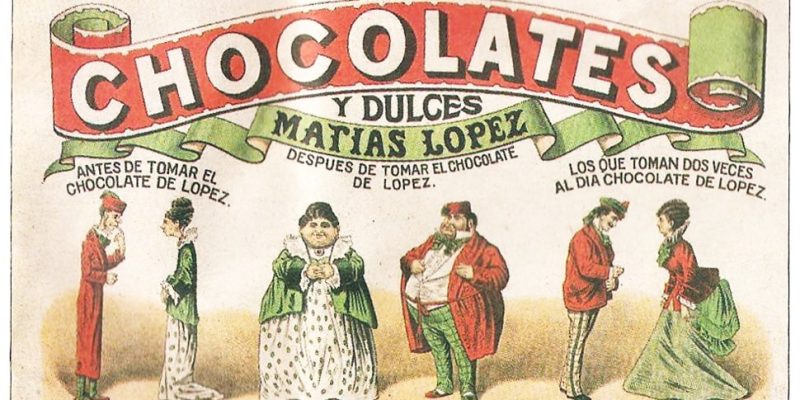

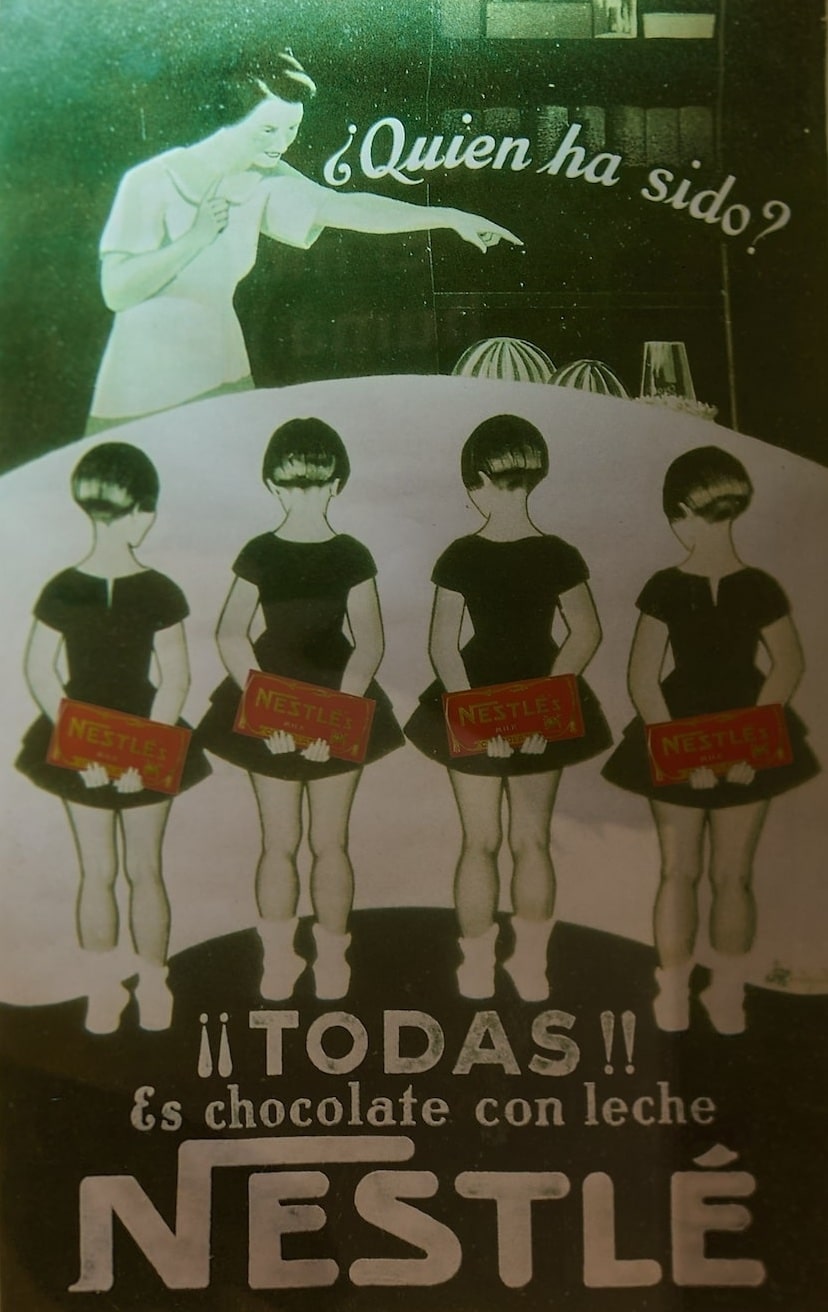





Comentarios
Publicar un comentario